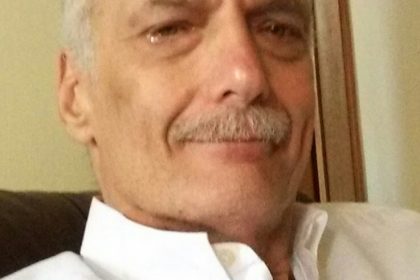Jennifer Peralta | Caracas ha estado marcada por el conflicto social que comenzó a gestarse con el Caracazo y cristalizó con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez en 1999 luego de ganar las elecciones en diciembre de 1998. Pasaron aproximadamente cuatro años para que se empezara a sentir, luego de un Golpe de Estado y un paro petrolero en 2002 y 2003, respectivamente, ese conflicto social de una manera marcada, palpable en una polarización social que permeó todos lo espacios de la vida del venezolano, incluyendo el territorio donde se desarrolla lo cotidiano, la vida común.
La territorialización del conflicto tiene su base en una nuevo imaginario social que se ha venido configurando desde el Golpe de Estado y el Paro Petrolero. Esos hechos en conjunto con los hechos y procesos históricos y psicosociales como la invisibilización que se le dio a los sectores más desposeídos, el malestar que comenzó a alimentarse, y que en 1989 se expresó en el Caracazo, un estallido social a partir del cual se dio paso a nuevos procesos y relatos sociales, fueron la base sobre la cual el chavismo construyó un relato configurador de un nuevo imaginario social: Nosotros y ustedes; quienes me apoyan y aquellos que me adversan. Así, “sociedad e historia no tienen existencia por separado y se dan en un proceso que va de lo instituido a lo instituyente, y viceversa, a través de rupturas y de nuevas posiciones emergentes del imaginario social instituyente” (Castoriadis citado por Banchs, M., Agudo, A., Astorga, L. 2007, p. 52).
En este sentido, Baeza (2011) explica que los imaginarios están en una constante lucha simbólica y que hay unos que van imponiéndose sobre otros “por el hecho de una conexión entre éste y un corpus ideológico determinado (p. 35). Esta relación ideología- imaginario social tiene, según el autor, dos maneras de relacionarse: “o bien desde abajo, vale decir un imaginario que desde la base social sirve de fundamento a una ideología, o bien desde arriba: un corpus ideológico que logra generar y difundir un nuevo imaginario social” (pp. 35 y 36). Considerando estos dos elementos, se puede decir que ese nuevo imaginario social que da soporte al chavismo: la patria, la resignificación de la historia, y con ellos la división social: los pobres versus los ricos, quienes le apoyan y quienes lo adversan, surge justamente de ese imaginario del pueblo y la patria ligado a las clases más vulnerables que necesitan justicia social, pero también tiene un cuerpo ideológico relacionado con la lucha de clases, el marxismo y la izquierda. A partir de aquí, comienza entonces a configurarse un imaginario urbano que expresa la territorialización del conflicto: los “burgueses” del Este de Caracas y los “pobres” del Oeste.
Lindón (2007), en su aproximación teórica sobre los imaginarios en torno a la ciudad, señala que “son redes o tramas de significados específicos, reconocidas socialmente, que le otorgan cualidades a la ciudad y sus lugares. Por ser tramas de significados no pueden ser reducidos al significado que se le otorga a un elemento u objeto. Indudablemente, los imaginarios no se configuran fuera de los contextos y procesos históricos, sino dentro de ellos. Por eso tampoco son inmutables.” (p. 37). Se puede decir que la heterogeneidad de la construcción social simbólica que son los imaginarios, no solamente están relacionados con la interacción dada en un contexto, sino que tiene que ver con el devenir histórico de los procesos psicosociales.
Cuando se habla específicamente sobre la territorialización del conflicto, se toca el elemento de orden psicosocial porque la comprensión de los espacios públicos no está limitada al entendimiento de su función urbana, a su estructura física, sino que que pasa por una comprensión de los imaginarios urbanos, de cómo es la relación del ciudadano con su entorno, y con sus conciudadanos en ese entorno. En su libro Imaginarios Urbanos, García Canclini (1997) señala que:
No solo hacemos la experiencia física de la ciudad, no solo la recorremos y sentimos en nuestro cuerpo lo que significa caminar tanto tiempo, o ir parado en el omnibus, o estar bajo la lluvia hasta que logremos conseguir un taxi, sino que imaginamos mientras viajamos, construímos suposiciones sobre lo que vemos, sobre quienes se nos cruzan, las zonas de la ciudad que desconocemos y tenemos que atravesar para llegar a otro destino, en suma, qué nos pasa con los otros en la ciudad. Gran parte de lo que nos pasa es imaginado, porque no surge de una interacción real. Toda interacción tiene una cuota de imaginario, pero más aún en estas interacciones evasivas y fugaces que propone una megápolis. (p. 88).
Esta comprensión simbólica de los espacios ha venido siendo usada por los politicos del gobierno y de la oposición que han bañado el territorio con sus discursos divisorios, resignificando el imaginario urbano de la gente
Esta comprensión simbólica de los espacios ha venido siendo usada por los politicos del gobierno y de la oposición que han bañado el territorio con sus discursos divisorios, resignificando el imaginario urbano de la gente. Tanto es así, que existen zonas de la capital (y del país en general) que en los momentos de alta conflictividad se convierten en una suerte de trincheras políticas, lastimando, de este modo, no solo los espacios de convivencia ciudadana sino también la democracia en relación con el libre tránsito. Sobre estaterritorialización del conflicto, García Guadilla (2003) escribe:
Caracas ha tendido a polarizarse socialmente a la manera de un ghetto enfrentando, desde el punto de vista política y social, a la clase media y alta que vive predominantemente en el sector Este de la ciudad con la población pobre que tiende a vivir en el Oeste. Esta relativa coincidencia entre las diferencias políticas y sociales, estimulan los estereotipos y marcan cada vez en mayor grado el espacio urbano y las percepciones que cada uno tiene del otro delimitando de este modo los ámbitos de la ciudad donde se puede circular con relativa seguridad. (p. 427)
Sin embargo, luego de la partida de Hugo Chávez, con Nicolás Maduro como presidente se ha venido transformando esta territorialización, en el sentido de que el elemento ideológico y polarizador ha perdido fuerza en tanto que las personas de los sectores populares han sufrido los embates de la crisis humanitaria que vive el país y un empobrecimiento vertiginoso en los últimos años.
Es interesante ver cómo desde el 4 de abril del año en curso, los intentos de un importante número de opositores venezolanos de acceder a las zonas céntricas de la capital han estado obstaculizados por una represión brutal a manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Policia Nacional Bolivariana (PNB). Es aún más llamativo darse cuenta de que quien defienden esos territorios que en los tiempos de Chávez fueron bastiones de la identidad chavista, ya no es la marea roja que alguna vez existió, por supuesto aupada y acompañada por un discurso polarizador desde el gobierno. Ahora estamos hablando de un gobierno que impone la territorialización a un país entero. En la marcha del 19 de Abril, que logró moverse desde el Este hasta el Oeste, y llegar a Montalbán, salvo algunos focos sectorizados, no hubo rechazo de las zonas populares, no se expresó ni siquiera por Roca Tarpeya algún indicio de esa identidad chavista que probablemente en otro momento defendería sus espacios con convicción. Estábamos entre San Pedro y San Agustín, y la marcha se desarrolló sin problemas.
Parece entonces que esta territorialización impuesta por el gobierno militarizando los espacios ayudado por grupos de civiles armados, ya no es producto de ideologías relacionadas con la identidad política del ciudadano, sino de un gobierno que tiene miedo de que se exprese, como bien lo señaló la profesora Margarita López Maya en una reunión, un sentido de nación. A esto le agrego que este sentido de nación está movido por la necesidad de que la crisis que ha golpeado profundamente la dignidad de los venezolanos, pueda superarse.
El gobierno tiene miedo de que en un descuido queden al explícitos los aspectos que nos unen, por eso prefiere seguir con el mito de la territorialización.
Referencias
Banchs, M., Agudo, A., Astorga, L. (2007). Imaginarios, Representaciones, y Memoria Social. En Guevara, A., Amancio, T., Astorga, L., y cols. Imaginarios y Representaciones Sociales: Aportes desde Latinoamérica. Anthropos.
Baeza, M. (2011). Elementos básicos de una teoría fenomenológica de los imaginarios sociales. En Coca, J., Valero, J., Pintos, J. (Comps), Nuevas posibilidades de los imaginarios sociales. La Codosera: Colección tremn – CEASGA.
García, M. (2003). Territorialización de los conflictos sociopolíticos en una ciudad sitiada: guetos y feudos en Caracas. Ciudad y territorio: Estudios Territoriales. Vol 15, 421- 440.
García, N. (1997). Imaginarios Urbanos. Serie Aniversario: Buenos Aires.
Lindón, A. (2007). Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas espaciales. Revista eure. Vol. 23 (99), pp. 31-46.