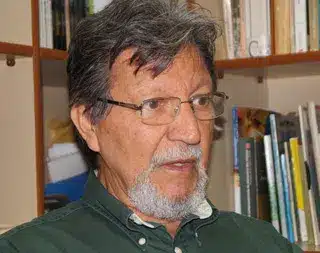«Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados».
Así ha descrito la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la situación de los derechos de los pueblos originarios en Venezuela, en su más reciente informe sobre nuestro país que será presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en una sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se realizará este viernes 5 de julio en la sede del órgano en Ginebra.
«La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a la salud», ha detallado el Informe divulgado este jueves en el portal web de la OACNUDH.
En la información recabada por Provea para su capítulo sobre derechos indígenas de su Informe Anual 2018, se constató el aumento de manifestaciones en comunidades indígenas por la exigencia de derechos. Sólo en La Guajira, en el estado nor-occidental de Zulia, la organización Comité de Derechos Humanos de la Guajira contabilizó 80 manifestaciones pacíficas realizadas por los pueblos Wayüu y Añú, y relacionadas con la exigencia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente alimentos; medicinas y servicios básicos como transporte; gas; agua y electricidad.
En 2018 también se acentuó la profunda crisis humanitaria que atraviesan las comunidades indígenas del estado Delta Amacuro.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sólo ese año se registraron 8.943 casos sospechosos de sarampión y otros 6.370 fueron confirmados. De estos, se confirmaron 341 casos en Delta Amacuro, en comunidades habitadas por indígenas Warao.
En materia de alimentación las comunidades indígenas del país padecen el mismo estado de abandono y retrocesos en materia del derecho. Los planes de distribución de alimentos presentan serias deficiencias ya que no están basados en los requerimientos tradicionales, nutricionales, culturales y alimenticios de las comunidades indígenas. Por su parte, el Programa de Alimentación Escolar ha reducido su capacidad al mínimo impactando directamente en el abandono de la escolaridad, el aumento de la desnutrición y el hambre que obliga a los indígenas a migrar en busca de comida.
El Estado venezolano sigue manteniendo una deuda histórica con los pueblos indígenas en cuanto a la demarcación de sus territorios ancestrales. La última entrega de titularidad de tierras data del 02 de junio de 2016, fecha en la que -según las autoridades-, se entregó la titularidad a las comunidades indígenas Chaima, Pumé y Kariña, en Monagas correspondiente a más de 700 mil hectáreas. Todos los procesos de demarcación y titularidad de territorios indígenas están paralizados desde hace 3 años y el 85% de estos en mora desde hace 16 años. Dicha situación, sumada a la ausencia de respeto a los mecanismos constitucionales de consulta previa, libre e informada con las comunidades y pueblos indígenas, ha propiciado el aumento de las tensiones entre los indígenas y el Estado. La militarización de los territorios indígenas; el otorgamiento de concesiones para la explotación minera en territorios indígenas y la creciente presencia de grupos armados irregulares en estas zonas, generan la desprotección y aumentan los riesgos para los pueblos originarios.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto nro. 2.248 mediante el cual se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de megaminería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas. Dicho proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental. La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.
Ocho indígenas, pertenecientes a las etnias Pemon, Warao y Jivi, fueron asesinados por agentes de la fuerza pública venezolana en protestas realizadas en los estados Delta Amacuro, Apure y Bolívar, entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2019. Los presuntos responsables, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) Marina y Policía de Delta Amacuro, actuaron conforme al ya habitual patrón de uso excesivo de la fuerza para contener dichas manifestaciones, empleando armas de fuego y ocasionando estas lamentables muertes.
Desde 2013 Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada como dicta la Constitución y los estándares internacionales, con los pueblos afectados. Desde el año 2010, fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú; cientos de casos de torturas y tratos crueles contra indígenas; detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia.
El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, pone en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Warao, Wayúu y Añu, entre otros.