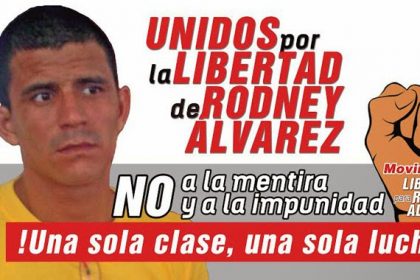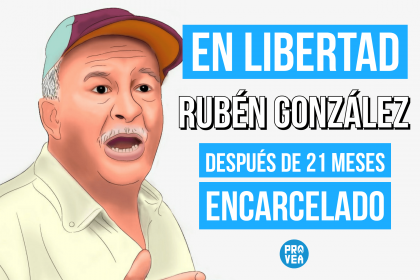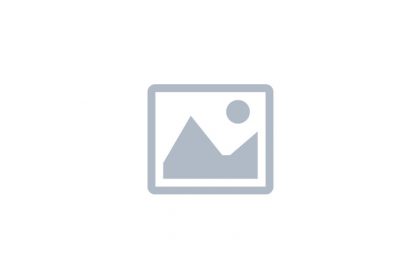La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, considera que la Oficina establecida por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, en Venezuela, no tiene efectividad real en términos prácticos, que no hay control ni seguimiento a las recomendaciones y que toda la actuación de los oficiales de Naciones Unidas está sujeta a la discrecionalidad del Estado, que en cualquier momento les pedirá abandonar el país
El pasado 29 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de DDHH un informe sobre el avance de la situación de las garantías ciudadanas fundamentales en Venezuela.
En el mismo, reconoció mejoras a partir del permiso, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, para que hicieran su trabajo en propio terreno venezolano, pero también señaló que los espacios para las libertades cívicas siguen restringidas.
En su intervención, Bachelet aseveró que, entre los avances, figura el hecho de que no se haya registrado ninguna muerte en protestas pacíficas relacionadas, sobre todo, con la situación socioeconómica, como sí ocurrió en las protestas contra el gobierno chavista en 2017.
También resaltó que se documentaron menos detenciones arbitrarias y que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) habían sido desactivadas, tal como había recomendado su oficina.
La presentación y el documento mismo generaron polémica.
Bachelet no se refirió a casos como la muerte luego de ser objeto de torturas del capitán Rafael Acosta Arévalo, tampoco al proceso judicial e investigaciones por la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y, en el caso de las FAES, a que continúan los operativos por parte de fuerzas de seguridad que tienen otro nombre.
La poca contundencia evidenciada en el informe se produce en el marco del anuncio por parte de la propia Bachelet, en cuanto a que no optará a un nuevo período en el cargo.
Visto que fue durante su gestión a partir de 2019 que se lograron acuerdos con el Ejecutivo venezolano para la actuación de oficiales de su despacho en el país, existe la posibilidad de que, con un nuevo comisionado, se vuelva a la situación anterior, cuando no se permitió el ingreso de delegados de Naciones Unidas a Venezuela y el gobierno descalificaba las actuaciones del alto representante de la ONU.
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, advierte sobre la fragilidad de los acuerdos suscritos por la oficina de Bachelet y el gobierno de Nicolás Maduro y asevera que los tres años de gestión de la crisis de DDHH evidenciada en Venezuela a partir de la fuerte represión de las que fueron objeto las manifestaciones contra el gobierno en 2017, arrojan diversos fracasos de una gestión que, aunque ciertamente ha menguado en estos años de pandemia por el coronavirus, apunta a recrudecerse en la medida que se acerque el proceso electoral presidencial de 2024.
“Teníamos una relación bastante buena y estábamos bastante conformes con lo que había sido el mandato del anterior Alto Comisionado, Zeid Raad Al Hussein, porque él había hecho un esfuerzo muy importante en tener vínculos directos con las organizaciones de DDHH y en hacer un seguimiento muy minucioso sobre la situación que estaba afectando al país, por lo que sus informes fueron sumamente importantes para visibilizar, en el escenario de Naciones Unidas, en el Consejo de Naciones Unidas y en el entorno internacional, la situación de Venezuela”, indica Lexys Rondón, quien destaca que, sin embargo, el anterior Alto Comisionado fue sumamente descalificado por el Estado venezolano.
“Se le presentaba como una persona a la que quitaban todos los atributos de su labor en defensa de los derechos humanos, su gran experticia y conocimiento en materia de protección, desdeñándolos por ser una persona que venía de algunos estratos sociales altos, porque que tenía ‘ciertos privilegios’ de clase”, explica.
Destaca Lexys Rendón, que el gobierno de Nicolás Maduro desdeñaba de la actuación de Al Hussein, alegando que no tenía rigurosidad en sus investigaciones, sino que pertenecía a un proceso que era contrario a lo que a lo que estaba sucediendo en el país.
Es por ello que, precisa, “la llegada de Bachelet generó muchísimas expectativas, buenas y malas”, sobre el seguimiento a las violaciones de DDHH que estaban ocurriendo en el país.
“Teníamos muchas preocupaciones de que ella pudiera efectivamente hacer una diferencia entre su rol como política, que había ejercido hasta hacía muy poco como presidenta de Chile, y con vínculos con el Estado venezolano, y su rol de una gran responsabilidad en materia de DDHH y de protección de las víctimas”, indica Lexys Rendón.
Asegura que el primer informe emitido por Bachelet en 2019 fue muy importante; uno que elaboró el mismo equipo que había acompañado a Al Hussein hasta el último momento y que, en su opinión, fue bastante claro y contundente sobre la situación del país, manejando muchísimos datos que fueron producto de muchos intercambios con organizaciones de DDHH en Venezuela y que reflejaban ampliamente la gravedad de lo que había ocurrido en los años 2017 y 2018, con el aumento de las detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y, con el señalamiento de que los comicios presidenciales de 2017 no habían cumplido con los estándares internacionales en materia de transparencia.

Para Lexys Rendón, Oficina del Alto Comisionado no tiene efectividad real
“Bachelet llega a tener una oficina en Venezuela cuando se le garantiza su permanencia en el país, pero el 2020 y 2021 llega la pandemia (por la covid-19), entonces encontramos un contexto bastante diferente a lo que fueron los años 2017 y 2018 y el mismo 2019, porque hubo una disminución importante en algunos sitios de la represión”, destaca Lexys Rendón.
Con esto en mente, la coordinadora de Laboratorio de Paz señala que la actuación de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela tiene varias aristas, y la más evidente, a su juicio, es que ha sido muy frágil.
“Se trata de una fragilidad estructural, porque se firman unas cartas de compromiso que no son acordes con lo que son los estándares internacionales en esta materia y las mismas no son publicadas, quiero decir, no son de conocimiento público. De forma extraoficial, se sabe que hay acuerdos en nueve o diez puntos, y la mayoría son en base a cooperación técnica y el acompañamiento en talleres, en asesorías”, asevera Lexys Rendón.
Insiste en que no se está primando y no se está garantizando un aspecto que es muy importante cuando se establecen oficinas en el país que es el de protección de independencia de actuación de los oficiales de Naciones Unidas.
“Podemos decir por ello que esta oficina no tiene una efectividad real en términos prácticos y no se sostiene por sí misma, sino que de alguna forma está condicionada a los intereses y a la discrecionalidad del gobierno, porque precisamente no es una oficina estable como tal, sino que es una posibilidad; es una exploración, la cual debía durar un año, pero se ha perpetuado durante estos tres años y no se ha logrado una oficina formal en Venezuela”, resalta la activista por los DDHH.
Admite, no obstante, como elemento positivo, que ha habido un incremento paulatino en el número de los oficiales vinculados a la oficina con presencia en Venezuela, que comenzaron siendo dos, pasaron luego a ser cuatro y actualmente llegan a 14, algo que no garantiza el cumplimiento de los compromisos.
“Esto lo dice la propia versión del informe de Bachelet, quien en su última intervención explica que las visitas a las cárceles del Servició Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a las sedes de los órganos donde hay presos políticos ya no se las están permitiendo; es decir, no ha habido la posibilidad de establecer una agenda y unos protocolos y una acción conjunta que no esté determinada por la discrecionalidad del Estado”, apunta.
Añade que tampoco existe una línea de atención y seguimiento a las recomendaciones que la propia oficina hace y que no hay una estructura real formal de trabajo y de acciones conjuntas para cambiar la realidad de del país, sino que es una cooperación absolutamente de asesoría y técnica.
“El gobierno hace uso de un chantaje frente a lo que puede ser la revocación de esta presencia aquí dependiendo de cuáles son las actuaciones de sus oficiales, de cuál es el discurso de la oficina, cuáles son los señalamientos que hace, o de los propios discursos de Bachelet”, advierte Lexys Rendón.
Posterior al primer informe que presenta Bachelet, hubo un cambio de lo que había sido el personal que había acompañado a la Oficina del Alto Comisionado anterior por unos nuevos funcionarios que son muy diligentes.
“Son personas con una gran voluntad de hacer cosas y son personas que siempre están muy dispuestas a colaborar cada vez que las organizaciones las víctimas les llaman, pero tienen una limitación clarísima en base a lo que hacen y a lo que pueden decir y a su relación directa para hacer cambios estructurales”, añade.
Explica que esto se nota en los propios pronunciamientos que a veces Bachelet, y en el uso de las vías institucionales de comunicación y ejecución de información, “donde en muy raras ocasiones, en casos muy extremos”, se hace algún señalamiento sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, como en la propia página web, de Twitter y de algunos comunicados.
“Esto se ha reducido al mínimo y los informes, que dicen cosas muy importantes y son relevantes e importantes porque nos permiten seguir visibilizando la realidad del país y de la continuidad de las relaciones internas, lamentablemente, después de un primer informe que fue muy esperanzador en términos del tono, en términos de las recomendaciones y de las cosas que la propia oficina señalaba que el Estado no estaba haciendo y que podía hacer, sufrieron un cambio muy profundo en lo que es el discurso y en el tono es uno mucho más timorato, mucho más tímido”, acusa Lexys Rendón.
Hace hincapié en que el discurso incorpora datos que las organizaciones y las víctimas del país saben que son más propaganda gubernamental y que no tienen correlato en la realidad, así como algunas “medias verdades”, todo lo cual, al final lo que termina es edulcorando el discurso.
“En su última declaración, Bachelet afirma que las FAES fueron disueltas y esto no es cierto; no hay un decreto que establezca su disolución, que sea conocido por lo menos públicamente. Puede ser que esté reservado solo para el Estado donde se diga que las FAES fueron disueltas, pero además no existe una investigación profunda frente a la actuación de los funcionarios. Se creó una dirección contra la delincuencia organizada de forma progresiva, que al fin y al cabo es la misma FAES con otro nombre”, explica.

Algunos fracasos
Para Lexys Rendón, la oficina del Alto Comisionado cuenta con algunos fracasos en su gestión de tres años y uno de los más importantes es que no permite garantizar que su actuación sea efectiva frente a la posibilidad de momentos en los que se genere mayor conflictividad.
“La oficina se establece en un contexto de pandemia, es decir un año antes de la pandemia, con limitaciones de movilidad, con reducción en la conflictividad social, con unos partidos políticos disminuidos, deslegitimados, y, en fin, sin una evolución de los conflictos por razones políticas, donde la gente está en una situación de sobrevivencia por la pandemia y por la emergencia humanitaria compleja, pero avanzamos hacia un evento que permite una movilidad mayor, una beligerancia mayor como la que veníamos teniendo en el 2017, y que se va a presentar totalmente a partir del 2023 y 2024” advierte Lexys Rendón.
Continúa diciendo que otro de los fracasos de Bachelet es que, las 46 recomendaciones elaboradas por su oficina no se han cumplido, que no hay una estructura de seguimiento, de demanda y de señalamientos frente a las situaciones, y a las recomendaciones que la propia oficina ha hecho de forma urgente y no se han cumplido, sino que, por el contrario, se edulcoran.
Para Lexys Rendón, es sumamente preocupante que solo quedan como actores ante el país la sociedad civil, los periodistas, las organizaciones de DDHH, la Iglesia, y los activistas que están actuando de manera humanitaria y que el gobierno se ha dedicado en estos dos últimos años, con presencia de los oficiales de Naciones Unidas, a restringir y a estructurar un sistema normativo restrictivo de la libertad de asociación.
“Esto lo hace con miras al control social, ya no solamente para la intimidación y criminalización, sino al control de cara a un posible escenario de conflicto o de conflictividad que pueda presentarse cuando nos acerquemos más a las elecciones”, señala.
Por ello indica que existe un fracaso, porque están presente esos oficiales y lo que hay es un aumento y consolidación de una reglamentación y una legislación que disminuye la capacidad asociativa, la libertad asociativa.
“En los dos últimos años nada más se ha todo el marco regulatorio de seguimiento y control discrecional a las entidades bancarias o entes de financiamiento y la discusión del proyecto de ley de cooperación, que hemos denunciado que no es una ley de cooperación en el marco de los estándares de Naciones Unidas, sino que es absolutamente una ley para control del financiamiento, para la criminalización e intimidación, y que incluso incorpora articulados que pueden eliminar a organizaciones de la sociedad civil y hacer un control discrecional”, saca a relucir.

Preocupación por el sistema de Justicia
En cuanto al sistema de Justicia, Lexys Rondón sostiene que, a pesar de que el tema ha figurado en la carta compromiso con Naciones Unidas y con la Corte Penal Internacional (CPI), la reciente elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ha significado un rotundo fracaso frente a lo que debe ser una reestructuración real del sistema de Justicia.
“Si no puedes lograr que haya realmente credibilidad en la estructura del sistema más importante, entonces estás teniendo algunos problemas reales en lo que estás logrando.
Las ONG lo denunciamos, que 60 por ciento de los magistrados fueron reelectos violentando la Constitución, que 85% lo conforman magistrados pertenecientes a grupos pro gobierno, oficialistas, que el TSJ sigue siendo hegemónico de la estructura de poder del Ejecutivo y es absolutamente antidemocrático”, manifiesta Lexys Rendón.
Agrega que. además, 55% de los magistrados son personas con sanciones internacionales y con señalamientos de haber incurrido en algunas situaciones que pudieran ser violatorios de DDHH. “Esto es gravísimo y como oficina y con oficiales de esa oficina aquí, no te puedes hacer de la vista gorda frente a esto”, acota.
Aclara que no le está quitando mérito a la responsabilidad a la oficina y sus buenas acciones y su acompañamiento en la Fiscalía, y sus peticiones y, sobre todo, su acompañamiento a las víctimas, pero considera que todo esto tiene mucho que ver con la presencia de la Corte Penal y con el inicio de una investigación por parte de este organismo sobre supuestos crímenes de lesa humanidad, más que a las presiones por parte de la Oficina de la Alta Comisionada.
—¿Cuáles son las expectativas ante un nuevo Alto Comisionado?
—Primero que se va a enfrentar a un contexto que posiblemente sea muy diferente al que ha enfrentado Bachelet. Sabemos que los patrones de persecución y de represión por parte de las autoridades siempre aumentan en épocas electorales o cercanas a las elecciones donde también ejercen muchísimo control, y creemos que parte de los retos que va a tener esta persona es lograr el establecimiento real de una estructura legítima de compromiso de la oficina, es decir lograr que sea una oficina no condicionada, sino que haya formalidad en su estructura, con independencia y que pueda actuar con base en las obligaciones y en los estándares que le permitan tener acciones oportunas eficaces.
Los señalamientos que se hacen en materia de derecho en base a la cooperación técnica incluso limitada tienen que extenderse con muchísima más rigurosidad y digamos con más fortaleza frente a lo que tiene que ver con el tema de la democracia, con lo que tiene que ver con el tema de derechos económicos, sociales y culturales; es decir, con la emergencia humanitaria compleja con los graves déficit que tiene el país en materia de salud y de alimentación y, por supuesto, seguir señalando esas deficiencias en materia de derechos civiles y políticos, así como empezar realmente a poder tener consonancia en una reestructuración real del sistema de Justicia, una reestructuración real de todo el sistema que garantice el avance hacia la democratización.
“El nuevo comisionado -continúa- tiene que tener una estructura, una forma de hacer seguimiento y de que las recomendaciones que emanan de la propia oficina se cumplan y no queden en una acumulación en papel, sino que tiene que haber una estructura de seguimiento y de cumplimiento o por lo menos de exigencias frente a las naciones y frente al país, porque estas recomendaciones no se están cumpliendo y determinar cuáles son las reestructuraciones, los planes, las acciones inmediatas para empezar a enmendar la situación, y que esto no siga ocurriendo, así como dar paso a una reforma real de las estructuras que hacen que el Estado venezolano siga siendo un Estado poco democrático, con una hegemonía de poder con violaciones a los DDHH”, enfatiza,
—Se ha señalado que hubo algunas omisiones en ese informe de Bachelet, que no se refiere al caso del exministro para la Defensa, Raúl Baduel, por ejemplo, o los procesos de casos como Armagedón y Constitución, que siguen sin un procedimiento judicial. ¿Qué opina usted de eso?
—No se entiende por qué hay un intencionalidad de no hacer algunas declaraciones o afirmaciones, o meterse en unos aspectos en materia de derechos fundamentales, o por no generar algunos problemas o agravamientos de problemas a pesar de que los oficiales sí tienen conocimiento de los casos y a pesar de que estos sí tienen relación, y frente a lo que debería ser un informe, más detallado en algunos casos que son bastante delicados y que para el Estado, han sido “ejemplarizantes”, como frente a las disidencias y frente a acciones, ya más de carácter político y vinculados a la persecución política.
La oficina debería también ser mucho más contundente frente a las recomendaciones y a las acciones para garantizar que haya justicia, investigación, reparación y verdad y que no se repitan por supuesto estos casos.
—La Alta Comisionada sí habló sobre la situación de la libertad de expresión, por ejemplo, y refirió que hubo 34 casos de hostigamiento y 24 portales de informativos bloqueados ¿Cómo ve usted esta situación y en todo caso, han servido de algo estas alertas que ha hecho Bachelet?
—Creo que todo lo que va a hacer, o sea, lo que aparece en el informe y lo que ella dice de forma real es muy importante para visibilizar que en Venezuela se siguen cometiendo violaciones de DDHH.
Ella apuntó más de 166 restricciones a la libertad. Esto es gravísimo y esto es lo que, de alguna forma también dice, aunque no sean en palabras de Bachelet, que el Estado no está teniendo una voluntad política cierta de asumir las recomendaciones de asumir sus compromisos en materia de DDHH, mi con el país, ni con la ONU, entonces este proceso de simulación donde hago algunas cosas y las otras las mantengo o más bien retroceder la garantía de estos derechos, tiene que tener algún tipo de visibilidad.
—A propósito del triunfo del candidato izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia ¿cuáles son las expectativas sobre los DDHH, su defensa, la situación de los migrantes venezolanos que están allá?
—La verdad es que, en materia específica de Derechos Humanos, nosotros tenemos las mejores expectativas y ya estamos estableciendo algunos intercambios en procesos que nos permitan primero, garantizar la estabilidad, el bienestar de las personas migrantes forzosas que se encuentran en Colombia y aquellas que han sido migrantes por razones de persecución política; también que se les garantice que sus derechos que no serán vulnerados.
Ojalá, no nos equivoquemos, pero tenemos las mejores expectativas de que a lo mejor un gobierno con las características de Petro pueda generar mejoras en las relaciones con Venezuela, en la frontera, en los pueblos que están en la frontera en materia de seguridad y protección a esas personas, pero también en los intercambios, no solamente económicos, sino culturales y también tenemos que decirlo, Venezuela tiene mucho que aprender del proceso colombiano con relación al proceso de paz.
“Ojalá Petro sirva también como oportunidad para conocer las organizaciones de DDHH, cómo se pueden llegar a procesos de transiciones democráticas. a la pacificación a la justicia, a la verdad a la reparación en una concertación ciudadana. Creo que tenemos mucho que aprender y ojalá esto sea una oportunidad para nosotros”, deseó Lexys Rendón.