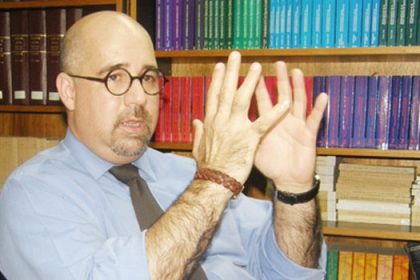A propósito de conmemorarse el Día Mundial de la Salud, cuya fecha se origina con la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948, Venezuela no tiene que celebrar este 7 de abril. El derecho humano a la salud es uno de los más vulnerados por el gobierno nacional, en la actualidad, y en la práctica, no se cuenta con un Sistema Público Nacional de Salud ni con una Ley Orgánica de Salud, por mencionarse algunos elementos. La deuda con la ciudadanía cada vez es mayor y, mucho más aguda, con un país que atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja.
Datos recientes de la 4.ª encuesta de Hogares de HumVenezuela, que evalúa la situación humanitaria en el país, reveló que hasta 2024, la frecuencia con la que las personas acuden a hospitales y ambulatorios públicos se mantiene en 67,7%. y en los módulos de Barrio Adentro es alrededor de un 12%; sin embargo, acudir a un centro público de salud no significa recibir atención. La crisis hospitalaria y el deterioro masivo en el desabastecimiento de insumos y medicinas, escasez de personal, dotación de equipos y otros; han hecho del derecho a la salud una crisis multidimensional.
Así lo demuestra parte de los resultados de esta Encuesta, donde se observa que las deficiencias entre los años 2023 y 2024 en tres variables como Insumos básicos, Personal médico y Personal de enfermería, no presentó disminución significativa, lo que da cuenta de una grave crisis en la red hospitalaria y, evidentemente, en el derecho a la salud y sus componentes: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad.
A este respecto, Provea conversó con la profesora Marianella Herrera Cuenca, PhD e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición y directora del Observatorio Venezolano de la Salud, para tratar sobre los puntos medulares de esta crisis multidimensional y de otros asuntos vinculantes como el derecho a la alimentación y el Plan de Respuesta Humanitaria.
A juicio de la experta, hacer referencia sobre un aspecto álgido de la crisis sanitaria, es una tarea cuesta arriba dada la complejidad. Señala que “la ausencia de datos para poder planificar las acciones que deben tomarse e implementarlas adecuadamente, en medio de esta crisis de repente uno ve cosas insólitas que responden a una falta total de planificación en el sistema de salud. O en lo poco que queda de él, o como decía el gran profesor Jorge Díaz Polanco, en Venezuela no existe un servicio de salud. Existen servicios de salud que algún día fueron parte de algo que se llamó servicio de salud”.
La falta de información pública ha sido una constante desde hace muchos años y en todos los niveles. La opacidad de la información alberga datos estadísticos e información cualitativa que son históricos y relevantes para el diseño, planificación y ejecución, desde Memorias y Cuentas hasta Boletines Epidemiológicos, violándose el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en el que se debe “garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información de interés público, como medio para favorecer la participación protagónica del pueblo en el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública y fortalecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Aunado a la falta de transparencia en la información pública, en Venezuela se instauró una Emergencia Humanitaria Compleja, que ha tenido múltiples causas: situación inflacionaria, falta de voluntad política, infraestructuras sanitarias y educativas en condiciones deplorables, falla de servicios públicos y represión y persecución a la disidencia.
“La Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país hace que cuando vas a resolver un problema no sea solamente el problema. Es decir, la distribución de alimentos no solamente es distribución de alimentos, sino que pasa por fallas en el aporte de agua segura, fallas en el combustible. Entonces es terrible”
A raíz de esta Emergencia Humanitaria Compleja, diversos actores han tenido participación en este esfuerzo conjunto para movilizar recursos de diversa índole, a propósito de la extensión del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) 2024-2025 que ha tenido prioridades en sectores como Alimentación y Salud, principalmente, ¿cuál ha sido el impacto desde su punto de vista en este ámbito sabiendo que el financiamiento ha disminuido en el transcurso de los años?
Los planes de respuesta humanitaria en el mundo son un tema sumamente complejo al día de hoy con el número de conflictos armados que existen, con los desastres naturales por el cambio climático, los problemas económicos en diversos países, pues ya vemos una disminución en los fondos hacia Venezuela. Por supuesto que ha tenido un impacto enorme. Lo vemos en la reducción de las inversiones que se hace en un ámbito o en el otro.
Vemos como, por ejemplo, Naciones Unidas necesita data oficial. No funciona con data académica ni de sociedad civil. Puede tomar eso como referencia, pero al final no terminan utilizándolo. Entonces, las agencias de Naciones Unidas también tienen que destinar parte de esos fondos para obtener una data para planificar.
Entonces, volvemos al punto anterior: disminuye la inversión en los fondos para la acción final en pro de la gente, porque y el tema de la data es grave porque sin data no podemos planificar, ¿no?
Entonces, sí ha tenido un impacto enorme, en Venezuela y en otras partes del mundo, porque cada vez vemos más conflictos. Más problemas que requieren asistencia humanitaria.
Producto de esta crisis multidimensional, un aspecto colateral del derecho a la salud es la alimentación, que por más de una década se ha prolongado la situación de inseguridad alimentaria en el país agudizando en la población, los problemas nutricionales, del sistema inmunitario, entre otros, ¿qué diagnóstico se tiene en la actualidad como consecuencia de una nutrición inadecuada?
Correcto. Una de las capas en este modelo de complejidad de la crisis es la alimentación. Porque la alimentación adecuada es un requisito para la buena salud, no podemos hablar de salud adecuada sin alimentación adecuada.
Lo más importante y lo más lo que llama la atención muchísimo es el retardo en crecimiento de los niños, particularmente de los niños menores de 5 años. Aquellos que todavía están en el periodo crítico del crecimiento y desarrollo de los primeros 1000 días de vida porque muchos de ellos presentan ese retardo de crecimiento y desarrollo durante los primeros 2 años de vida. Lo cual quiere decir nos habla de un crecimiento retardado intrauterino, es decir, las madres están muy posiblemente desnutridas y esto contribuye al mal desempeño durante el embarazo y, por supuesto, va a promover el bajo peso al nacer que contribuye a un rezago del crecimiento y desarrollo.
Por lo tanto, hemos visto que la prevalencia de desnutrición crónica y, además, la desnutrición crónica en un niño es la muestra de la adaptación al entorno, a las condiciones de desventaja. Esto es un aspecto que sobresale y que tiene que intervenirse de inmediato. Los resultados van a ser mucho mejor si se implementan tan temprano como sea posible.
Estamos hablando de consecuencias en términos de desarrollo cognitivo, de desempeño escolar, de productividad y, más adelante, de desarrollo de un país.
Dadas las consideraciones de la Doctora Herrera, es la inseguridad alimentaria, cuyo factor determinante es la malnutrición, un problema que debe ser atendido con urgencia y que no solo afecta en la actualidad a millones de personas, sino que tiene consecuencias a largo plazo como el capital humano y su aporte al desarrollo del país.
Los datos de HumVenezuela señalan las estrategias diversas que empleó la población encuestada, en diferentes meses desde el año 2021 hasta 2024, para la obtención de alimentos:
Bajo este contexto, el cerco a las organizaciones de la sociedad civil ha cobrado más fuerza desde el gobierno nacional, eso ha dificultado la asistencia en comunidades, documentación y defensa de derechos humanos, entre otros aspectos. Con la restricción del espacio cívico en los últimos meses, ¿cómo ves el rol de las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en el derecho a la salud, como el Observatorio Venezolano de la Salud que usted dirige, y de las organizaciones que participan en el PRH?
El rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental al documentar. No solamente tendrán su rol de brindar asistencia y, por supuesto, de esa actividad humanitaria que brindan.
Pero el deber de documentar, de convertirse en esa memoria histórica, entender lo que ocurre y poder brindar la oportunidad de armar el rompecabezas. Hay muchas situaciones que se logran entender gracias al trabajo de las ONG.
Armar ese rompecabezas en alimentación ha sido muy difícil, armar el rompecabezas en salud ha sido muy difícil y de alguna manera se logra gracias a la actividad constante, permanente y valiosa de las organizaciones de la sociedad civil.
A su juicio, y con base en el panorama detallado, ¿cuáles serían las tres principales deudas impostergables que tiene el gobierno nacional en materia sanitaria?
La primera deuda impostergable es con las nuevas generaciones de venezolanos. Esos niños que nacen día a día en el país producto de un embarazo adolescente, producto de una situación de desventaja. Hay que brindar atención, pero en paralelo hay que pensar en infraestructura, porque ¿cuál es la vida que se le está brindando al niño? ¿a ese niño una vez que se salva? ¿que se interviene nutricionalmente? ¿que se interviene y se logra salvar esa vida? ¿cuál es la vida de ese cerebro?
Por eso es que hay que pensar en paralelo y la crisis venezolana llegó a un momento en que necesita pensarse en paralelo las intervenciones inmediatas y urgentes sin descuidar lo importante: la infraestructura, el aporte en los servicios, el repensar los servicios de salud y la calidad de estos.
Entonces, es impostergable. Son acciones impostergables y esperemos que vengan muy pronto. Esas tres cosas serían la atención inmediata a los niños, a esas nuevas generaciones de venezolanos, la atención inmediata a las mujeres embarazadas inmediato porque van relacionado uno con el otro.
Y tercero, en paralelo, lo estructural. No podemos seguir dejando para más adelante lo estructural, hay que tomar acciones ya. Y dentro de lo estructural no solamente está el agua, el gas, la electricidad, el aporte de servicios públicos.
Todo esto lleva implícito la atención a los adultos mayores. Se puede pensar, que el adulto mayor ya vivió, no es tan importante. Una sociedad sin legado es una sociedad que se pierde un recurso enorme y eso también es estructural.
Prensa Provea