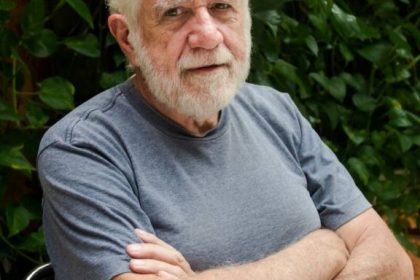Socióloga, psicóloga social, investigadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela
Empecé a estudiar la inmigración hace poco más de dos años con una investigación desde la UCV en donde se trabajó sobre la diáspora venezolana: la voz de la diáspora venezolana, coordinado por el profesor Tomás Páez, y a partir de ahí me engancho con el tema de la inmigración que lo trabajé desde mi tesis de pregrado en sociología. La ciudadanía la abordé en la maestría de Psicología Social. Ambos temas me apasionan, y hoy los puedo estudiar juntos.
Para iniciar está nueva investigación que forma parte de mi trabajo de ascenso, me pregunté ¿por qué unos se quedan y otros se van? Si bien es cierto que estamos en una situación de crisis, hay unos que deciden apostarle al país, hay otros que deciden irse y otros que se fueron y deciden volver. En ese sentido, me interesa conectar con lo que ha sido la historia de la inmigración en Venezuela, dado que tradicionalmente siempre hemos sido un país receptor de inmigrantes.
Tenemos dos períodos claves: la década del cincuenta, post-guerra europea, y la década del setenta con toda la inmigración sureña. Lo fundamental de estos dos procesos es que los inmigrantes lograron conectarse con la sociedad venezolana, e hicieron del país su hogar. Ahí yo me identifico un poco con la visión de ciudadanía que plantea Adela Cortina estableciendo el término no desde la definición legal o política sino desde cómo es la relación del individuo con su sociedad. Ella define la ciudadanía como hogar público. Los inmigrantes hicieron de Venezuela su hogar y no quisieron irse, y hoy sus nietos son quienes parten a su tierra de origen.
¿Cómo pasa Venezuela de ser un país de inmigrantes a uno de emigrantes?
Hay varios fenómenos que lo pueden explicar: cuando se indaga cuál es la razón fundamental, la respuesta que te dan es “yo no veo futuro en Venezuela”, porque a pesar de tener la capacidad de soportar la crisis, no consiguen oportunidades, entonces concluyen que no hay futuro. Eso me permite comprender la visión de ciudadanía con un sentido de propiedad y capacidad de respuesta, no relacionado con un gobierno sino con un Estado. El venezolano se siente de alguna manera poco representado: “Si yo no me siento parte aquí, déjame ver qué opciones tengo”. Esta razón no es exclusiva, también hay motivos personales y otros factores sociales que te llevan a entenderlo no sólo como fenómeno social, sino como una decisión personal.
¿Cómo se construye la ciudadanía en un país de emigrantes?
El requisito fundamental, aunque no el único, es que para que exista ciudadanía debe existir democracia, el rol de las instituciones es clave en éste proceso. La ciudadanía es la relación que tiene el individuo con la sociedad, con su entorno y ahí uno lo puede ir relacionando con otros temas como son los derechos formales, y no sólo la capacidad de tener los derechos sino también de cómo puedes desarrollarlos. Ahora, ¿cómo replantear la construcción ciudadana a partir de la gente que se queda, todo aquel que no se ha podido ir y quienes están afuera?, bueno, el tema de la ciudadanía va más allá de las fronteras: se puede ejercer aunque no te encuentres en el lugar. Es como tratar de sumar a quienes se fueron y tratar de motivar a quienes se quedan.
Es complicado esto del ejercicio de la ciudadanía porque nos hemos relacionado con el Estado de una forma rentista: para que nos entregue y nosotros solo recibir, y desde esa perspectiva hemos sido un poco flojos en cuanto a la participación; existe en el imaginario social la esperanza de que llegue un líder que resuelva los problemas. Además, hay un panorama de desesperanza por la percepción de que Venezuela era un país rico.
Lo otro es que debemos tratar de lograr que el ciudadano se sienta empoderado, capaz de transformar… ¿Cómo lo uno con el tema migratorio? lo primero es comprender que la emigración va transformando las dinámicas sociales, pero sin olvidar que el que se va lleva consigo los valores venezolanos. Los ciudadanos emigrantes y los que nos quedamos aquí tenemos un papel preponderante en la transformación del país, y en ese sentido, la ciudadanía es la capacidad de imaginar y de transformar una sociedad. Hoy Venezuela es un país en crisis y por eso tenemos mucho por construir.
¿Qué consecuencias trae el fenómeno de la emigración?
Nuestro país hoy en día está bien representado en diferentes partes del mundo. Podemos sumar a la reconstrucción desde cada lugar en el que están los venezolanos; podemos mirar cómo han sido las relaciones de los venezolanos en el exterior; hay que preguntarse qué buscaban los que llegaron al país en los años setenta y qué busca ahora el venezolano en el exterior.
¿Calificarías esto como diáspora?
Hay que concebir la diáspora en un sentido positivo. Podemos aportar a la reconstrucción del país desde todos los espacios físicos. Lo interesante de este proceso de emigración es que es una preparado, en el marco de un proyecto pensado, de un plan establecido. Eso es un valor, entre otros, que va a permitir consolidar el cambio. Dentro de todo este fenómeno, hay que resaltar que la ciudadanía genera esperanza porque desarma el fatalismo; que irse no implica necesariamente abandono, así como quedarse no es signo de pertenencia. La realidad hoy nos dice que Venezuela se encuentra «desparramada» por todo el mundo. Esto también indica que las fronteras se ampliaron, y hay que fomentar la idea de que el venezolano que emigró tiene mucho que dar, así como los que se quedaron también tienen un papel importante que va más allá de ser solamente aquellos que no pudieron emigrar.
Estudiar la diáspora es poder conocer los motivos por los cuales los inmigrantes llegaron a nuestras tierras, y nuestros emigrantes hoy parten de ella; también es entender las razones que llevan a algunos a afirmar que no van a volver, y las de quienes, en cambio, han regresado. Esto nos dará un mapa de la realidad del fenómeno y nos permitirá comprenderlo en su propia complejidad, y desde una perspectiva más optimista.
Prensa Provea