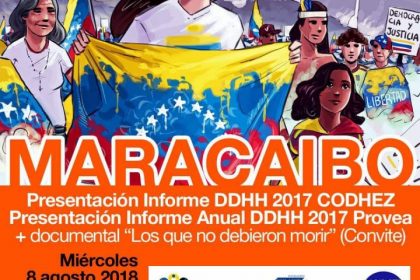Inti Rodríguez | Prensa Provea- «Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, al deterioro en la inmunización y salud preventiva y a las restricciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva».
Así describió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la situación del derecho a la salud en Venezuela, en su más reciente informe sobre nuestro país presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en una sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se realizó el viernes 5 de julio en la sede del órgano en Ginebra.
«En cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos», destacó el informe divulgado por la OACNUDH.

Venezuela perdió sus capacidades sanitarias
En Venezuela al menos 60% de las capacidades de atención médica disponibles en 201, prestada por centros de salud públicos a 82% de población usuaria, se perdieron entre 2012 y 2017, de acuerdo con la documentación del Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela, elaborado por 12 organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluyendo Provea. En esta extensa destrucción, los pocos centros de salud que todavía funcionan tampoco pudieron garantizar en 2018 una mínima atención adecuada debido a las profundas deficiencias que presentan.
En la información registrada por Provea para su Informe Anual 2018, se contabilizó un total de 16.186 denuncias de violación del derecho a la salud en el sistema sanitario público, incrementándose en 67,5% respecto de las 9.662 de 2017, concentradas en la pérdida de personal de salud, insumos y medicinas, ambulancias y presupuesto. El período registró una tendencia más acentuada de graves fallas y limitaciones en los pocos servicios disponibles para prestar una atención médica apropiada.
También, desde 2016, se acentuó la tendencia en la cual los pocos servicios disponibles mostraron graves limitaciones para prestar una atención médica apropiada. En 2018 aumentaron de manera más severa los problemas en la disponibilidad de insumos, medicinas y vacunas (134%); personal de enfermería (129%) y equipos médicos (129%); así como se incrementaron las denuncias por el deterioro de la infraestructura y de las morgues (110%) y las fallas eléctricas (100%).

Denegación de asistencia humanitaria
En 2018 el gobierno nacional persistió en impedir que los venezolanos tuviesen acceso a la asistencia humanitaria internacional como norma imperativa de todos los Estados y obligación primordial en la que no cabe ninguna demora ni excusa para proteger el derecho humano de la población a cubrir de manera urgente sus necesidades prioritarias en materia de salud. La política de impedir arbitrariamente la asistencia ha tenido base en la negación deliberada de la existencia de una crisis humanitaria desde las más altas instancias gubernamentales a fin de no aceptar el ingreso, distribución y entrega de la asistencia de acuerdo con fines y criterios de protección, humanitarios y no discriminatorios. La política estatal fue negar las exigencias de las personas afectadas, los trabajadores y profesionales de la salud, las sociedades médicas y científicas, las organizaciones de derechos humanos, y los exhortos de la Asamblea Nacional (AN), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En estos reclamos, en 2018 el sector salud protagonizó una de las mayores movilizaciones en todo el país, con un total de 738 protestas pacíficas registradas por Provea, 44% de las cuales fueron reprimidas u objeto de represalias por agentes del gobierno.
Durante la 71ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2018, los representantes del Ministerio dieron una versión oficial sobre la situación de salud en el país, con la intención de negar la crisis humanitaria y desestimar la necesidad de actuar ante la emergencia. Entre las cuestiones abordadas el Ministerio declaró que en Venezuela existía una extensa red de establecimientos de salud públicos en funcionamiento que cubría a 100% de la población en atención primaria y donde se garantizaba a todas las personas con VIH los tratamientos antirretrovirales, y que los problemas financieros del país para la compra de medicinas e insumos médicos se debían a una “guerra económica”.
En agosto de 2018, la organización ACAPS (proveedor internacional de datos en contextos humanitarios) ubicó a Venezuela entre los cuatro países con los niveles de restricción más severa de acceso a la asistencia humanitaria, acompañado de Eritrea, Siria y Yemen, por no reconocer las necesidades humanitarias, impedir el ingreso de ayuda al país y restringir el acceso a servicios y asistencia disponible. En vez de asistir a la población, el gobierno siguió haciendo uso político del acceso a planes de salud especiales, sin posibilidad de garantizarlos a seis millones de venezolanos, bajo la condición de registrarse en el Carnet de la Patria.
Asimismo, persistió la política de no publicar ninguna cifra oficial, incluyendo anuarios estadísticos y boletines epidemiológicos, ni rendir cuentas sobre la gestión en salud, mientras se informaba internacionalmente sobre una extensa red de establecimientos públicos de salud, sin proporcionar datos sobre sus reales condiciones de funcionamiento ni capacidad de respuesta. Durante el primer trimestre de 2018 la página web del Ministerio de Salud estuvo suspendida y se eliminó el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades (Cevece) que velaba por la integridad y calidad de los registros y estadísticas epidemiológicas y de salud.

Graves deficiencias hospitalarias
En noviembre de 2018, con información de los 40 hospitales públicos tipo III y IV de mayor importancia en los 24 estados del país, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de la ONG Médicos por la Salud reportó que 33% de las camas estaban inoperativas, 43% de los servicios de diagnóstico habían cerrado y 51% de los servicios de Rayos X no funcionaba, al igual que 42% de los servicios de Ecografía. En 95% de estos hospitales tampoco contaban con equipos de Tomografía y Resonancia Magnética (TAC).
La Federación del Colegio de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove) también denunció en 2018 que la mayoría de los bancos de sangre presentaba deficiencias graves de reactivos e insumos para tamizaje de enfermedades transmisibles. Las carencias de laboratorios y bancos de sangre fueron la principal causa de suspensión de cirugías, aumentaron los tratamientos transfusionales inseguros y no se pudo garantizar un almacenamiento y transporte adecuado de sangre y de hemoderivados. Entre mayo y junio llegaron al Banco Municipal de Sangre reactivos de procedencia china, pero la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH) advirtió que la dotación era insuficiente.
Entre las poblaciones más afectadas por la situación hospitalaria se encuentran las embarazadas y los recién nacidos. 2017 cerró con una tasa no oficial de 140 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos y de 19 muertes infantiles por 10.000 nacidos vivos, sin ninguna otra cifra oficial publicada sobre la mortalidad materno-infantil en 2018, aun cuando las muertes continuaron ascendiendo. Solo en el Hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, se reportaron 12 neonatos fallecidos en menos de 24 horas y 70 en noviembre de 2018.
En 2018 cerraron varios servicios de cirugía cardiovascular y no hubo suficientes dispositivos de electro-estimulación, especialistas ni insumos para realizar este tipo de cirugía en forma adecuada, poniendo en riesgo la vida de las personas en condiciones cardíacas severas. Según la Sociedad Venezolana de Cardiología, 78% de los centros públicos no podían atender emergencias cardiovasculares, 39% hacer un electrocardiograma; ninguno exámenes en caso de un infarto; 88% exámenes sanguíneos; 68% no contaba con las medicinas indicadas ni efectuaba cateterismos; 93% no hacía angioplastias, y 92% carecía de aspirinas.
El colapso de los servicios básicos de agua y electricidad en el país agravó aún más la falta de atención hospitalaria. En 2018 las fallas eléctricas se extendieron a varios estados del país y fueron más recurrentes. En octubre una falla eléctrica en la subestación La Arenosa del estado Carabobo dejó sin electricidad a 13 estados del país. Esta avería provocó el fallecimiento de 3 personas en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos de Caracas y el Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia, al no funcionar las plantas eléctricas para los respiradores artificiales en las unidades de cuidados.
Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 una segunda Encuesta Nacional de Hospitales encontró que 67,6% de los mismos 40 hospitales públicos consultados antes habían sufrido interrupciones de electricidad, 58% no contaban con planta eléctrica operativa y, tras los cortes de luz, 32,4% presentaron fallas de los equipos de soporte vital como monitores, incubadoras, ventiladores y desfibriladores, por cuya causa fallecieran 79 personas, además de 756 por trauma agudo y 801 por enfermedades cardiovasculares agudas que no pudieron ser atendidas por la falta de insumos y medicinas, contabilizando un total de 1.557 muertes hospitalarias.
De igual manera, la Encuesta Nacional de Hospitales halló que 70% de estos hospitales habían tenido fallas de suministro de agua varios días a la semana, atendidas en la mayoría de los casos por camiones cisterna. Un estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar (USB) encontró que 90% de los hospitales del país tenían problemas en su sistema eléctrico, pero advirtió que el problema más urgente era la falta de agua por sus efectos de contaminación en una infraestructura muy deteriorada con frecuentes roturas de tuberías de aguas servidas.
En el Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela se recogió que, debido a la falta de agua e higiene en los hospitales, los riesgos de infecciones bacterianas y de muertes aumentaron en 2018. Entre 2017 y 2018 fallecieron 12 niños y adolescentes que se dializaban en el Hospital Infantil J.M. de los Ríos por contaminación de los tanques de agua y filtros de las unidades. En un año las muertes infantiles pasaron de 79 a 160, por shock séptico, neumonía y desnutrición. Entre 2016 y 2018 se contaminaron 147 niños y niñas por la bacteria Serratia Marcescens en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga del estado Lara. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 se denunció la muerte de 112 recién nacidos en la Maternidad Santa Ana de Caracas por la bacteria Klebsiella Pneumoniae.
En particular, los cortes eléctricos hicieron más crítica la situación de las morgues en los hospitales durante 2018. Además de las precarias condiciones físicas que presentan las morgues y al acumularse los cadáveres por las dificultades económicas de las familias para retirarlos, las interrupciones eléctricas empeoraron la situación por no poder mantener refrigerados los cuerpos. En el Hospital Luis Razetti en Barcelona, estado Anzoátegui, de las 10 cavas para conservar los cadáveres, 8 estaban fuera de servicio en la morgue. En los hospitales del estado Zulia, unos de los más afectados por los cortes eléctricos, los cadáveres estallaban por las altas temperaturas.