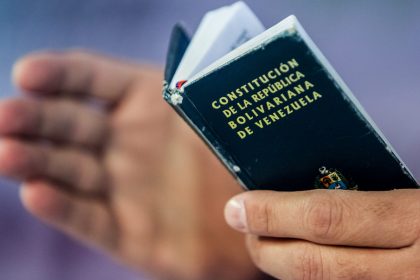A Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), no le ha temblado el pulso para calificar el gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura que, a su criterio, se afianza totalmente con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente
Desde 2014, el activista y sociólogo Rafael Uzcátegui ocupa el cargo de coordinador general de Provea, organización fundada en 1988, dedicada a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. A raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, esta ONG difundió relatos anónimos que logró recopilar de empleados públicos que fueron acosados y amenazados por el gobierno para que votaran el 30-J. El expediente se completa con denuncia de la concreción de los despidos, una violación de los derechos laborales y el derecho a un trato digno establecido en el artículo 87 de la Constitución y garantizado por la Organización Internacional del Trabajo. Sobre este caso y muchas otras causas defendidas por Provea, Uzcátegui ha sido uno de los grandes motores de denuncia y difusión.
—¿Cómo ve Provea la situación actual de los derechos humanos en Venezuela siendo una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas en el país?
Esta es la crisis más grave en materia de derechos humanos en el país desde 1988, cuando Provea fue fundada, no solo porque hay un retroceso preocupante en materia de derechos civiles, sociales y económicos en un contexto de ausencia de democracia, pues desde octubre de 2016 hemos calificado el actual sistema de gobierno como una dictadura, sino que la situación se agrava aún más cuando la existencia de las organizaciones de derechos humanos corren tal riesgo que nos han llevado a los defensores a tener los protocolos de seguridad más altos hasta ahora. Entonces, no solo los derechos humanos están en riesgo, sino también quienes trabajamos en su defensa.
—¿Qué ocurrió para que el gobierno derivara en una dictadura?
El momento clave fue diciembre 2015, cuando el proyecto bolivariano se descubrió como una minoría electoral que no sería revertida en un corto plazo, y a raíz de allí Nicolás Maduro y su equipo tomaron una serie de decisiones para intentar mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible de manera ilegal. Una de esas decisiones fue la no realización de elecciones democráticas en lo sucesivo, no hacer consultas que no le garantizaran ganarlas. Así se le coartaron a la población sus derechos electorales a la participación democrática. La primera acción que ratifica este hecho fue la sustitución de la Constitución por el decreto de emergencia económica en mayo de 2016, un marco jurídico de gran complejidad porque allí se anunciaba la erosión de las competencias de la Asamblea Nacional, la militarización de la cadena de producción y distribución de alimentos y el uso de civiles armados en labores de seguridad ciudadana, eso ha permitido otras acciones que conllevan a suspensión de diferentes garantías y derechos humanos, como el uso sistemático de tribunales militares para procesar civiles, entre otros. El referente principal de la dictadura que se ha instaurado en Venezuela es el caso de Alberto Fujimori en Perú, pues él también llegó por el voto popular y se convirtió en un dictador.
—¿Por qué el decreto de emergencia económica, que fue prorrogado siete veces y el cual le sirvió a Maduro para gobernar y hacerse del Poder Legislativo, no fue suficiente y necesitó una Constituyente?
Porque el proceso de rebelión popular que comenzó el 1° de abril y terminó el 30 de julio fue tan importante y tan preocupante para la gobernabilidad de Nicolás Maduro que el gobierno apostó a sacrificar el último elemento simbólico que lo vinculaba con Hugo Chávez, que fue la Constitución de 1999, entonces aunque el proceso Constituyente lo debilitó por fraudulento logró derrotar el proceso de movilización masiva que era lo que buscaba.
—¿Por qué la Constituyente logró desmovilizar la calle cuando debería ser una razón más para la protesta?
Aunque con la acción de calle se lograron cosas importantes como mayor presión internacional que derivó en aislamiento para el gobierno y algunas fisuras en la coalición dominante, la gente siente que fue derrotada por la impostura de la Asamblea Constituyente que representa la dictadura total por sus poderes arbitrarios e ilimitados, y que no se alcanzó el objetivo de volver a la democracia ni se cumplieron las demandas que originaron las protestas. Ahora es que nos estamos recomponiendo del impacto de esa derrota, pero las protestas van a resurgir porque la crisis económica y humanitaria, que es el gran telón de fondo, se va a agravar muchísimo más a consecuencia de la Constituyente. Lo que tiene es que haber un gran aprendizaje de este proceso, y debe haber una reflexión, debatir, consensuar estrategias, pero la protesta no ha sido neutralizada indefinidamente, el gobierno solo ha logrado pararla en corto plazo.
—Sobre esa desmovilización, en parte por el desánimo post 30-J, pero también por la agenda electoral con la que no comulga una parte importante de manifestantes ni los familiares de las más de 130 personas fallecidas en las protestas, ¿cree que ir a elecciones regionales es una decisión acertada de la oposición?
Sí lo es, pero no se ha sabido comunicar ni se ha querido discutir con la gente, porque definitivamente una agenda democrática se construye de manera democrática, y nosotros en Provea siempre hemos dicho que si bien es importante la movilización también lo es la deliberación a través de asambleas ciudadanas para discutir cómo seguir avanzando en este camino, eso construye una relación con la gente, pero eso no se hizo.
—¿Por qué cree que no se hizo, pues que el momento era propicio aprovechando que en la calle confluían actores políticos y la población?
Creo que por temor, porque se intentó conducir el movimiento de protesta ciudadana con el menor costo político posible, eso es comprensible por la intensidad de los hechos, pero se le tuvo miedo a la deliberación con la gente en la calle en parte porque no se ha logrado recomponer del todo la fractura que quedó de noviembre pasado a consecuencia de la mesa de diálogo, los fantasmas de esa fractura siguen presentes y el liderazgo ha mantenido temor a los cuestionamientos, a los debates. Pero aunque esa deliberación no se dio nosotros como ONG defendemos el derecho a la participación política, esta es una oportunidad para que la gente ejerza ese derecho, aunque el gran debate son las condiciones y ahora no las hay. Paralelamente a las elecciones insistimos en los espacios de deliberación política para crear una estrategia democrática con amplia participación, aunque las discusiones vayan a ser duras eso es una fortaleza en comparación con el gobierno que no tiene capacidad para construir una agenda democrática.
—En medio de la coyuntura actual, ¿cuál es el papel de Provea?
Seguimos documentando las violaciones a los derechos humanos y ahora en este receso de las protestas vamos a tener mejor idea de las violaciones sistemáticas en que el gobierno ha incurrido porque van a aparecer situaciones que eran opacadas por las manifestaciones. Hemos escogido dos áreas de trabajo: hostigamiento laboral por razones políticas y ataques de civiles armados, sobre esta última estamos haciendo una investigación en tres ciudades: Caracas, Barquisimeto y Mérida para arrojar un informe que presentaremos en instancias nacionales e internacionales y solicitamos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar este tema. A esos grupos los llamamos paramilitares por sus características. Uno de nuestros compañeros en Provea, por cierto, fue víctima de ellos.
—Es conocido que la impunidad fomenta la actuación de esos grupos armados, pero hay casos como el ataque en Catia durante el plebiscito en el que los agresores fueron detenidos e imputados.
En el caso de Catia las organizaciones ejercieron presión y hubo detenciones, pero esas personas ya fueron liberadas, y por ese caso estos colectivos iniciaron una campaña contra el jefe del Cicpc, Douglas Rico, y contra la fiscal general. En nuestra investigación hemos detectado que existen 40 de estas organizaciones que actúan solo en Caracas contra las manifestaciones, la mayoría se ubica en el centro y oeste de la ciudad, estamos construyendo un mapa de las zonas donde han actuado y vemos que una de sus principales actividades es la de resguardar territorio para que allí no se exprese la disidencia política. Nada más en el 23 de Enero hay 23 de estos grupos, hay otros 10 en Catia y el resto en el centro; en Chacao solo hemos detectado 1 y en Petare solo 2 porque esas zonas no están controladas por el oficialismo, por lo menos en su gestión pública. Lo otro que hemos detectado es que tienen capacidad de realizar operaciones continuadas en el tiempo y que la mayoría de ellos tienen una cadena de mando y funcionamiento cuyo referente es la Fuerza Armada, tienen grados similares a los militares y lo exhiben, de allí que los calificamos como organizaciones paramilitares. En algunos casos hemos detectado financiamiento directo o indirecto del Estado, pues algunos forman parte de organismos públicos, otros de algunas instituciones, otros son guardaespaldas de altos funcionarios, otros reciben financiamiento para supuestamente hacer un trabajo de tipo social o están vinculados a ocupaciones urbanas, y a diferencia de los tiempos de Hugo Chávez ahora no tienen un mando unificado, pues algunos están vinculados con figuras políticas, lo que también explica que no haya una coordinación total.
—¿Qué consecuencias tiene para el gobierno haber fomentado la acción de estos grupos paramilitares?
En América Latina tenemos precedentes que señalan responsabilidad del Estado no solo por haber creado un marco jurídico que facilita la acción de este tipo de grupos y por haber coordinado acciones con las fuerzas de seguridad, sino que por omisión el Estado es responsable de lo que hagan porque pese a las denuncias de las actuaciones de estos grupos no hace nada para impedir que continúen operando. Las actuaciones de estos grupos están calificadas como de violaciones a los derechos humanos, no son solamente delitos, y además la experiencia en América Latina indica que la existencia de estos grupos incide en los índices de violencia e inseguridad ciudadana, lo que en el caso de Venezuela se suma a una situación ya de por sí bastante alarmante.
—¿Cómo defender los derechos humanos de otras personas en un Estado que no respeta los derechos humanos de los defensores y donde ustedes son blanco de estos grupos paramilitares?
En definitiva trabajar en un contexto de dictadura es una situación nueva para los defensores de derechos humanos en Venezuela, es trabajar con temor e incertidumbre, pero mientras podamos seguir acompañando a las víctimas y documentando todo lo que ocurre en el país en esta materia para informarle a los organismos internacionales lo vamos a hacer a pesar de que ahora no contamos con una Fiscalía. La única manera de que el día de mañana cuando las cosas cambien estas personas responsables de las violaciones de derechos humanos sean sancionadas es que haya los expedientes con testimonios y con los insumos suficientes.
—¿Por qué dice que las ONG y las víctimas ya no cuentan con una Fiscalía cuando el nuevo jefe del Ministerio Público es una persona que supuestamente dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos?
Tarek William Saab es garantía de impunidad, como defensor del pueblo tuvo un rol muy cuestionable en la defensa de las víctimas, tanto así que el organismo de Naciones Unidas que evalúa la actuación de las defensorías del pueblo en el mundo lo bajó de calificación. Nosotros especulamos que él va a estar ejerciendo los dos cargos de manera simultánea (el de defensor del pueblo y el de fiscal general) porque a quien nombraron como defensor, Alfredo Ruiz, que es su mano derecha y también viene del movimiento de derechos humanos, es una persona que no tiene iniciativa y por ende seguirá las directrices de Tarek William Saab. Creemos que hoy día no hay instituciones de contención a la ofensiva autoritaria del gobierno.
—¿Tarek William Saab tiene responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela?
Sí la tiene, él es corresponsable de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país; el día de mañana él tiene que ser investigado y castigado por acción y por omisión porque en el ejercicio de su función no impidió que las violaciones siguieran ocurriendo pese a que tenía la información.
—¿Quién espera que aplique esa justicia, los organismos internacionales o el sistema de justicia venezolano?
Los autoritarismos no son infinitos y estamos viviendo la crisis terminal de un modelo de dominación, de eso estamos absolutamente convencidos. Nuestro trabajo va a ser que el día de mañana cuando las condiciones lo hagan posible se haga una reforma del sistema de justicia para que todas estas violaciones a los derechos humanos sean castigadas. Seguramente en ese proceso de reforma tengamos que aprender de experiencias de justicia transicional que se ha dado en otros países de América Latina, de cómo ir de situaciones autoritarias a la democracia. El gran desafío en Venezuela para los derechos humanos en el futuro es que las víctimas sean atendidas en un sistema de justicia que funcione y que atienda a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
—¿Qué pudiera ocurrir en materia de derechos humanos con la Constituyente?
El escenario para el cual nos estamos preparando es la restricción total a recibir la cooperación internacional que permite el trabajo de las ONG en el mundo, incluso de las que han tenido altas expectativas con el gobierno venezolano y de las que defienden causas que el gobierno reivindica, como es el caso de la presa argentina Milagros Salas, a quien por cierto la CIDH pudo visitar en prisión, cosa que no se puede hacer en Venezuela con los presos políticos. Tampoco descartamos otras acciones como privaciones ilegítimas de libertad o investigaciones penales, pero seguiremos haciendo todo lo posible para generar sensibilidad en la comunidad internacional de la situación de las organizaciones venezolanas y ahora también de los migrantes venezolanos, que es un tema novedoso para la región y los países no estaban acostumbrados a lidiar con eso.
—¿Considera que la presión internacional ha sido suficiente?
Los tiempos diplomáticos no son lo vertiginosos que uno deseara pero, por ejemplo, el último pronunciamiento del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas al caso Venezuela es muy importante porque es la máxima autoridad a nivel mundial en derechos humanos y dijo que en Venezuela hay una violación sistemática; es decir, que es una política de Estado, que hay orden para que los funcionarios actúen de esa manera contra las personas, que no se trata de casos aislados. Lo otro que dijo es que hay torturas, tratos crueles y denigrantes contra las personas, eso va a tener consecuencias y va a generar reacciones más frontales y duras de países e instancias que hasta ahora han sido cautelosos contra el gobierno venezolano. No se puede desestimar lo obtenido hasta ahora.
—¿Y en el caso de la Corte Penal Internacional a la que se le ha señalado de no ser eficiente en el caso venezolano?
Con estos últimos informes se pudieran empezar a crear expedientes que tengan como destino la Corte Penal Internacional porque se estaría demostrando el ataque sistemático contra la población en el contexto de un conflicto, se sumarían elementos ante el agotamiento de otras instancias, y hay que tener en cuenta que la Corte Penal Internacional establece sanciones individuales, no contra los gobiernos. Por otra parte, el nombramiento del experto argentino Luis Moreno Ocampo por parte del secretario general de la OEA para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela es muy importante, pues él fue quien levantó los expedientes de la dictadura argentina, es una persona de amplia solvencia moral y con conocimiento de lesa humanidad.
—¿Qué es lo peor que están viviendo los venezolanos?
La pérdida de esperanza y de visión de futuro en el país en el que apostaron. Como sociólogo diría que lo peor que estamos viviendo es un profundo daño antropológico porque las relaciones y afectos están siendo fragmentados y destruidos no solo por razones políticas, sino económicas que hacen que mucha gente se haya ido del país. Pero también estamos experimentando cosas muy positivas, lo mejor del venezolano lo vemos en gestos que empezaron a resucitar en el marco de las protestas, como la generosidad: médicos y abogados que trabajan de voluntarios por personas que no conocen, otros que pagan operaciones de manifestantes a quienes nunca han visto, vimos surgir iniciativas humanitarias de cruces verdes, azules o amarillas para socorrer a otros; empezó a ser reconocida desde el punto de vista social y económico la valentía de quienes se enfrentan a las autoridades, como es el caso de los escuderos, a quienes la gente les llevaba comida, ropa, zapatos, lo que hizo que la composición de “la Resistencia” pasara de ser un movimiento de adolescentes de clase media y escolarizados a uno de muchachos de la calle y de las clases populares.
—¿Cómo ve el futuro del país?
Con mucha esperanza. Al ver los casos de países que han vivido situaciones políticas, económicas y sociales similares a la nuestra, que han dejado atrás esas experiencias y lo han superado me da optimismo, aunque paralelamente mi mayor temor es que de esta etapa no saquemos el aprendizaje necesario para superar situaciones que nos llevaron hasta acá, porque es cierto que tenemos que volver a la democracia, pero a una que sea mucho mejor a la que teníamos antes, ese es el gran desafío.
Publicado originalmente en Crisis en Venezuela