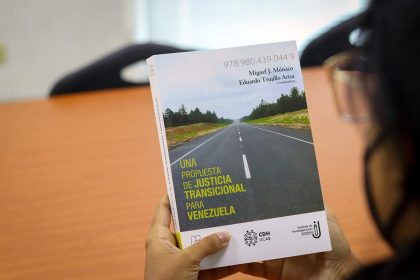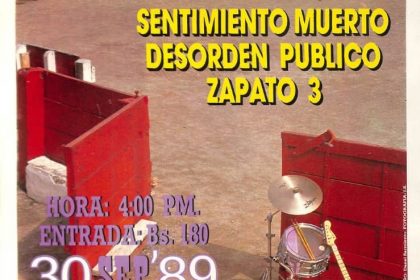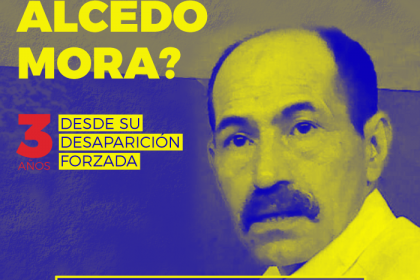En el año 2018, el 4 de marzo exactamente, América Latina y el Caribe hacían historia cuando adoptaron, en Escazú (Costa Rica), un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos; siendo sus principales beneficiarios la población de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables, como es el caso de los Pueblos Indígenas.
Este Acuerdo Regional con el cual se pretende luchar en contra la desigualdad y la discriminación, garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano, atender en especial a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y poner la igualdad como el foco del desarrollo sostenible, ha ido sumando logros en tan solo 5 años.
La necesidad de emprender acciones que frenen la acción humana en desmejora del ambiente y los derechos fundamentales, ha puesto en acción a los estados del continente suramericano.
“La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Nosotros sabemos que el hombre blanco no entiende nuestras costumbres. Para él, una porción de tierra es lo mismo que otra, porque él es un extraño que viene en la noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemigo, y cuando él la ha conquistado sigue adelante.”
Estas sabias palabras del jefe Indio de Seattle al Presidente de EEUU en 1854 cada día cobran más vigencia. Esta carta es catalogada en los años 70 como la mejor explicación de lo que significa cada pedazo de tierra para los pueblos indígenas, hoy la analizamos y es una declaración a la defensa de los DDHH de los pueblos originarios.
En el ánimo de esta carta, consideramos que el Acuerdo de Escazú, enaltece estos principios y es deber de los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, hacer su mejor esfuerzo para que prevalezca la defensa de estos derechos.
Pero ¿qué pasa en Venezuela?
Desde que se iniciaron las discusiones sobre la necesidad de concretar este acuerdo, en el cual se daba continuidad a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), donde se firmó el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, la participación de Venezuela no se hizo presente, vulnerando los derechos de la nación a ser parte protagónica de estas acciones históricas.
Los pueblos indígenas venezolanos se sienten cada día más vulnerables. La explotación del Arco Minero del Orinoco (AMO), nombrado así por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016 como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», es un área de explotación irregular de recursos minerales y de trabajos precarios en Venezuela desde 2017. Está gestionado por las Fuerzas Armadas de Venezuela, y ocupa el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad, y, en menor proporción, el noreste del estado Amazonas.
Venezuela cuenta con gran cantidad de toneladas en reservas de riquezas mineras, la cuales se encuentran ubicadas principalmente en las zonas donde habita la población indígena: Amazonas, Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Zulia, Apure, entre otros. En estas zonas abundan minerales tales como cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita, aluminio, torio, etc.
Ante la crisis de la industria petrolera nacional, en 2016 el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional» para formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el sureño estado Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones.
En este sentido, la periodista y ambientalista Minerva Vitti, señala al respecto que:
“La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco viene a profundizar el modelo extractivista y acentuar la lógica rentista en Venezuela. Con la incorporación de transnacionales. Esto responde a una lógica regional donde los países buscan obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y habitantes de la zona.”
En 2020, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016. La investigación, expuesta por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que los mineros de la zona «están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia» por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como «sindicatos».
«A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería», subrayó Bachelet.
Por su parte, Provea señala en su último Informe de la Situación de los DDHH en Venezuela año 2023 “Las condiciones de vida de los 52 pueblos indígenas de Venezuela continuaron deteriorándose durante 2023, principalmente por la falta de políticas públicas, la presión de las actividades extractivas y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. Lo anterior se evidencia en la deforestación acelerada, la contaminación de los ríos, el colapso de los servicios públicos, el aumento de la pobreza, la invasión de territorios, la consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados y el asesinato y persecución de líderes y defensores indígenas o de la causa indígena”.
Es evidente que los pueblos más vulnerables necesitan las acciones que se enmarcan en el Acuerdo de Escazú. En la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- realizada en Santiago, Chile, del 22 al 24 de abril de 2024, en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reforzó el compromiso de reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En la reunión de tres días, los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, una inédita hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo de Escazú.
¿Y Venezuela para cuándo?
Durante el año 2023 y primer trimestre de 2024, ODEVIDA como parte del Proyecto “Rostros y luchas de la Venezuela Profunda” realizó visita a los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia, en los cuales se comprobó la afectación de los pueblos indígenas asentados en estas zonas por la explotación minera, del deterioro de la salud, la educación, la persecución a los líderes y lideresas indígenas, los cuales adhirieron sus firmas a un pronunciamiento al Estado venezolano exigiendo su adhesión al Acuerdo de Escazú.
Durante el primer día de la conferencia, Dominica se convirtió oficialmente en el 16 Estado Parte del Acuerdo de Escazú, al confirmar el depósito de su ratificación ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Por el momento, este acuerdo ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, de los 33 de la región. Y son ahora 16 los Estados parte que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Dominica. Venezuela no ha firmado siquiera el Acuerdo de Escazú.
Desde Provea, a través del Observatorio de Defensa de la Vida (ODEVIDA), en el marco de este Día Mundial del Ambiente, y las organizaciones firmantes, exhortamos al gobierno de Nicolás Maduro Moros, que asuma la responsabilidad de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, para garantizar y preservar los territorios habitados por nuestros pueblos originarios y se respete la totalidad de sus derechos, así como para garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, y que adopte medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones, tal como lo establece el Artículo 9 del Tratado.
Odevida Capítulo Venezuela
Pares
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Asociación de mujeres indígenas Ñeengatu
Comite DDHH Matsuludani
Caleidoscopio Humano
Comité de derechos humanos de la guajira
Fundación Agua Sin Fronteras
Clima21
Fundacion Aguaclara
Watunna Venezuela
Semper Veritas
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
FUDEP
PROMEDEHUM
Comisión Nacional de DDHh de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Movimiento SER – Geografia Viva
Personas
Eduardo Torres
Narcisa Pereira
José Mejías Guzamana
Andres Eloy Castillo Avila
Andry sarmiento
Gabriela Buada Blondell
José David González
Henry Williams
Ramona Suarez Piña
Dorixa Monsalve-Dam
Elizabeth Valera
Rigoberto Lobo
Alcira M. Rojas S.
Raiza Ramirez Pino