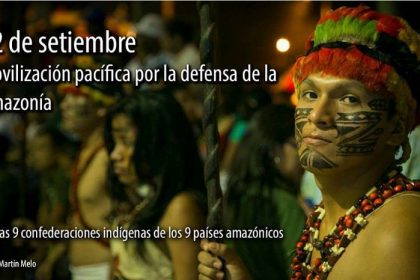Ni la Misión Guaicaipuro que presuntamente se propuso dignificar a los pueblos indígenas, ni la Misión Barrio Adentro que llevaría salud a los más vulnerables, han logrado producir mejoras en la atención de salud de los 20 pueblos indígenas que habitan en el estado Amazonas. Puras promesas, mientras la realidad del día a día de los indígenas es el deterioro de sus condiciones de vida y las carencias para atender los diversos problemas en materia de salud
La grave crisis en materia de salud que se vive en Venezuela, es aún peor en las regiones más alejadas de las ciudades o en zonas de difícil acceso. Tal es el caso del estado Amazonas, región ubicada al sur de Venezuela, donde para trasladarse a 6 de sus 7 municipios, es por vía fluvial o aérea, situación que obliga a los ciudadanos a buscar mejor atención médica fuera de sus zonas de origen.
Los indígenas siguen sufriendo las consecuencias de las indolencia e ineficacia en cuanto a políticas públicas en materia de salud. Carente el gobierno de una visión integral, hay discontinuidad en los criterios y esfuerzos, una permanente improvisación sumado a escasez de presupuesto. Cualquier ambulatorio de salud que medio se repara y dota de insumos, sirve para la fotografía, la propaganda y a los pocos meses ya está deteriorado por falta de mantenimiento y dotación.

En la mayoría de los municipios y comunidades solo cuenta con ambulatorios rurales tipo I y tipo II, y no todos están operativos. Además, existen Centros de Diagnóstico Integral (CDI), en los 7 municipios, los cuales funcionan con muchas limitaciones.
La falta de estrategias oficiales para asistir en materia de salud a los pueblos originarios en sus territorios es cada vez es peor. Ello obliga a los nativos a poner en práctica hoy más que nunca sus conocimientos en medicina ancestral. A pesar de todo esto, algunos indígenas han fallecido esperando la confirmación de un diagnóstico médico especializado, otros han muerto esperando el traslado para un estudio o tratamiento en el centro del país o algún estado vecino.
En la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, no existe un centro de salud bien equipado, sea público o privado, con profesionales en distintas áreas de la medicina, situación que afecta tanto a criollos como indígenas.
Los pocos ambulatorios operativos, solo cuentan con el personal mínimo (1 médico y 1 enfermero) para atender a la población. No obstante, se pudo conocer que la mayoría están cerrados por falta de equipos, medicinas o personal, tanto en los ejes carreteros de municipio capital Atures, así como los del interior (Autana, Atabapo, Alto Orinoco, Río Negro, Manapiare y Maroa).

El promotor indígena urbano Andry Sarmiento, de la comunidad indígena Platanillal, eje carretero sur, municipio Atures, aseguró “es responsabilidad del gobierno nacional, regional y municipal que los nativos de esta tierra mueran por falta de atención médica, ellos deben articular programas para aumentar la cobertura del sistema de salud para los indígenas. Las autoridades, no se han preocupado por garantizar a la población originaria el derecho a la salud, tampoco dejan que organizaciones no gubernamentales o, doten, reparen o construyan ambulatorios, se oponen a ello”.
También dijo “Hay ambulatorios que tienen meses y hasta años cerrados, los casos de emergencia que se registran tienen que ser trasladados hasta Puerto Ayacucho, y unos pacientes han fallecido, por no tener como trasladarse, ya que a esto se le suma el tema de transporte o falta de combustible”, enfatizó.
Es importante destacar, que la Constitución del año 1.999, al igual que las anteriores establece el derecho a la salud para todos los venezolanos. Igualmente en el capítulo que hace referencia a los derechos de los pueblos indígenas el artículo 122 dice: “los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y sus terapias complementarias, con su sujeción a principios bioéticos”. Sin embargo, las políticas aplicadas en materia de salud, no han sido eficientes, cada vez es más precaria la situación.
Los indígenas que habitan en la selva amazónica venezolana, donde existe muy poca atención médica, están desprotegidos, acción que es totalmente violatoria de los derechos humanos, además que afecta lo más preciado del ser humano, la vida.
El mejor sistema de salud es aquel que ofrece asistencia individual a la población, con políticas orientadas a modernizar el sistema y garantizar el acceso a un servicio de calidad a los ciudadanos. Durante años la red ambulatoria en la Amazonía venezolana presenta serias deficiencias la falta de medicamentos y recurso logístico (combustible, lanchas, motores fuera de borda) y la falta de presupuesto para el funcionamiento de programas fundamentales como el control de la malaria.
Además de malaria las diarreas, anemia, enfermedades respiratorias, oncocercosis, parasitosis intestinal, hepatitis B y tuberculosis (casos no oficializados), son las principales causas de morbilidad en el Municipio Alto Orinoco, donde habita principalmente la población Yanomami, y otra parte importante está en el municipio Río Negro.
También hay que subrayar el trabajo social realizado durante décadas por los representantes de la iglesia misionera que vive en el Alto Orinoco con los yanomamis, gracias a ellos en buena parte han recibido atención médica, jornadas de vacunación, desparasitación, medicinas, entre otras prontitudes esenciales para algunas enfermedades propias de la región, es necesario resaltar que se han preocupado más que el propio gobierno por atender al pueblo Yanomami y otros pueblos indígenas.
En este sentido, en el caso de la población Yanomami, hace algunos años se creó el Plan de Salud Yanomami, el cual forma parte de los 5 petitorios del convenio amistoso entre el Estado venezolano, con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde luego de la masacre de Haximú, ocurrida en el año 1993, donde fueron asesinados cruelmente 16 yanomamis por garimpeiros brasileros y Venezuela fue incompetente para realizar una investigación que esclareciera los hechos registrados en Haximú, sector indígena de la etnia Yanomami, en la frontera con Brasil.
La Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), emprendieron una lucha para que estos hechos no quedarán impunes, sin embargó fue un tribunal de Boa Vista-Brasil, quien condenó a los autores de esos hechos en territorio venezolano. Sin embargo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso marchó en paralelo y se puedo lograr un acuerdo amistoso con el Estado venezolano para favorecer a los Yanomami.
El 20 de marzo de 2012, la CIDH publicó el Informe de Acuerdo de Solución Amistosa Nº 32/12 En dicho acuerdo se convinieron cinco puntos: 1. Sobre vigilancia y control del área Yanomami; 2. Sobre la situación de salud del Pueblo Yanomami; 3. Sobre la investigación judicial de la masacre; sobre las medidas legislativas de protección de los pueblos indígenas; y 5. Sobre la designación de un experto en materia indígena.
En el acuerdo de solución amistosa se incorporaron esos cinco puntos, de los cuales dos de ellos están pendientes de cumplimiento. La cláusula 1ª sobre “sobre vigilancia y control del área Yanomami” en la cual:
El Estado se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami.
Así como la cláusula 2ª sobre la situación de salud del Pueblo Yanomami, en la cual:

El Estado se compromete: a diseñar, financiar y poner en funcionamiento, a través del Ministerio de Sanidad y en Coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami, para enfrentar la grave problemática sanitaria de la zona. El programa incluirá, entre otros aspectos, la construcción de infraestructura, la dotación de equipos médicos y la capacitación de miembros de la etnia.
En el contexto de la pandemia Covid 19 es importante destacar que la primera problemática que observamos es la lejanía de los hospitales centinelas con respecto a las comunidades indígenas ubicadas en lugares remotos, que están ubicados en la capital.
Esta precariedad en el acceso a la atención médica en las comunidades indígenas genera, por supuesto, que su propagación sea aún más acelerada que en las zonas urbanas y no pueda ser debidamente controlada la pandemia, cuya aceleración suele ser mayor que en las propias ciudades por las dificultades de traslados que existen, además; lo cual le resta inmediatez para abordar debidamente las emergencias que se presenten.
Por otro lado, a través de una entrevista efectuada a un miembro del personal de salud del Alto Orinoco por Provea, en efecto constatamos que meses atrás fueron dotados de algunos equipos de protección en el ambulatorio de La Esmeralda, pero resultó insuficiente porque es incompleta y esporádica la llegada de estos insumos, por lo que tienen que reutilizar muchas veces una misma mascarilla, por ejemplo; y en ocasiones no tienen los insumos básicos para cumplir con el protocolo mínimo de bioseguridad para atender a los pacientes, y no existe personal suficiente tampoco. Lo que ha venido generando que el propio personal de salud sean focos de contagio.
Hay que destacar que el Plan de Salud Yanomami, parte del acuerdo amistoso reseñado, no se ha cumplido, ni siquiera en términos teóricos y mucho menos consultando y dando participación al pueblo yanomami. La indolencia ha prevalecido y el desprecio por garantizar mejores condiciones de salud.
Ya el año pasado en materia de salud indígena hubo una serie de denuncias, las cuales meses después tienen plena vigencia y algunos de los problemas señalados se han agudizado. El Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM) denunció que la falta de transporte para el traslado de pacientes hasta la ciudad de Puerto Ayacucho es una de las situaciones más graves que afrontan las comunidades indígenas del interior del estado Amazonas. Además de la inexistencia de un sistema de transporte especial para el traslado de pacientes, la falta de combustible imposibilita los traslados por vía aérea o fluvial, lo cual “ha cobrado la vida de un número indeterminado de personas sin que se hayan tomado medidas efectivas para su solución.
Como ya lo indicamos en un reportaje anterior hay indígenas que deben caminar diariamente hasta 14 kilómetros entre ida y regreso para llegar a Puerto Ayacucho a vender sus productos o realizar algún control de salud.
Hay que precisar que hace algunos años se tuvo conocimiento que el grupo aéreo N°09 de las Fuerzas Armadas Venezolana, logró coordinar el traslado del equipo que brinda atención en zonas de difícil acceso como Platanal, Parima B, Ocamo; Toky, Lau-Lau, Esmeralda, Cejal, Mavaca, Koyowe, Delgado Chalbaud. Sin embargo, no se tiene conocimiento de nuevas actuaciones en ese sentido. Así quedan los yanomami y otros pueblos indígenas cada vez más desasistidos y abandonados, por diversas causas, permitiendo una crisis en materia de salud que cobra vidas y aumenta la angustia de la población.
La Oficina de Salud indígena, fue instalada en el hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Dependencia abierta a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud con el propósito de atender a los distintos pueblos originarios, sobre todo a los pacientes indígenas provenientes de las zonas más remotas de los municipios del interior del Estado. Son responsables de dar cumplimiento al Plan de Salud Yanomami.
Inicialmente se contaba con traductores interculturales bilingües de los principales pueblos indígenas. Asimismo capacitaban o formaban a los nativos para luego impartir sus conocimientos en su comunidad de origen. “Este fue el proyecto inicial y de cierto modo se cumplió por un corto tiempo, pero ahora la falta de estrategias o recursos para mantener los programas de formación y capacitación del recurso humano (indígenas) para trabajar en sus comunidades no funciona”, aseguró el coordinador de la ONG Funda Redes en el estado Amazonas, José Mejias.
Mientras que Enzo Tarigue, enfermero Yanomami del ambulatorio de Platanal, parroquia Mavaca, municipio Alto Orinoco, dijo “yo trabajaba solo, pero no había nada que darle a los enfermos y las autoridades nunca tomaban en cuenta las solicitudes que se hacía, se cerró el ambulatorio desde hace dos años aproximadamente, y ninguna autoridad se pronuncia”, afirmó.
Entre los principales problemas que tiene el sistema de salud en las comunidades indígenas es la falta de una atención apropiada y oportuna, a causa de ambulatorios cerrados o abandonados. También se le suma la pérdida de capital humano en el sector salud por la emigración de profesionales de la medicina a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
Prensa Provea.