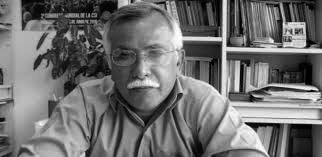ACERCA DEL AUTOR:

Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.
En noviembre del año 2006, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protagonizó un multitudinario mitin en la Plaza de la Constitución de Ciudad de México, donde sus seguidores ocuparon los casi 47.000 metros cuadrados de las baldosas en el epicentro de la ciudad que todos conocen como “El Zócalo”.
En el clímax de la reunión, cuando el clamor de las gargantas del público estaba al límite de la afonía, AMLO anunció la creación de un “gobierno paralelo”. Según su discurso, había sido víctima de fraude en las elecciones presidenciales de meses atrás, en las que el Tribunal Electoral Mexicano proclamó como vencedor a Felipe Calderón, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). Aquella tarde una réplica de la banda presidencial le fue puesta por Rosario Ibarra, una conocida activista que desde los derechos humanos se había convertido en senadora de la república.
Los días siguientes fueron de frenesí sabor Tajín. Dio a conocer un gabinete ministerial y un consejo asesor en el que se encontraban figuras tan respetables como Elena Poniatowska; aprobó la realización de un plebiscito para la reforma de la Constitución; comunicó las intenciones de su gobierno de evitar el cobro del IVA sobre medicinas y alimentos, así como de garantizar la cobertura universal de los servicios de salud y certificó el rechazo a la privatización de empresas estatales.
Traemos este ejemplo a colación porque la estrategia de “crear gobiernos paralelos”, nos guste o no, forma parte del repertorio posible de acción política en todo el mundo. En el caso mexicano se quería profundizar la crisis político-institucional luego del quiebre de la hegemonía del Partido de la Revolución Institucional (PRI), que desde 1946 había gobernado el país monolíticamente hasta el año 2000, y la efervescencia revolucionaria que generó la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Como demostraron diversas expresiones populares en aquellos días, la iniciativa de AMLO tenía un porcentaje importante de legitimidad social, aunque no haya logrado sus objetivos a corto plazo. Obrador tuvo que modificar su táctica neoinsurreccional, fundar el partido Morena en el año 2011 y armar una alianza con sectores diversos para llegar finalmente al poder en el año 2018.
En nuestro caso una maniobra similar, promover un “gobierno interino”, ocurrió en el año 2019 luego que Nicolás Maduro se eligiera presidente, meses antes, en comicios que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la época calificó como “no creíbles” y “no libres”. Quienes la estimularon lo hicieron pensando que las condiciones eran favorables para agudizar las contradicciones y catalizar la ruptura de la coalición dominante. Y aunque las expectativas generadas se agotaron en el corto plazo, durante esos meses el llamado “mantra” contó con un porcentaje no despreciable de legitimidad popular, que movilizó a personas de todos los estratos sociales, la “acción concertada de muchos” base de la política, en diferentes partes del país.
Al igual que en el país azteca, esta acción se mostró ineficaz en el logro de sus objetivos, perdiendo progresivamente la base social que la sostenía. Cómo no podía ser de otra manera, tuvo que dar paso a una estrategia diferente. Tras esa derrota hoy existe un consenso en Venezuela que, por la vía electoral, se puede revertir el autoritarismo. Las organizaciones políticas de todos los colores han expresado su interés en participar en sufragios presidenciales, y varias se han motivado a medirse en un mecanismo democrático para la selección de una candidatura unitaria. Hay condiciones objetivas y subjetivas que sustentan con argumentos la estrategia. Y cuando esto se escribe, el nivel de participación en las elecciones en la UCV sugiere que también hay motivación de un sector de la ciudadanía a participar en los comicios.
Por principios uno siempre optará por mecanismos democráticos de consulta popular para la construcción de los destinos de las mayorías. Pero el punto en el que actualmente nos encontramos, el consenso en la ruta de participación electoral, será medida a futuro por el ciudadano común con la misma vara que en su momento calibró la estrategia del interinato: Su eficacia práctica. Si las elecciones del año 2024 y 2025 no son libres y creíbles, y se realizan en condiciones más desventajosas que procesos electorales en el pasado, la legitimidad social del mecanismo electoral volverá a desinflarse, generando un vacío que será ocupado por propuestas diferentes, y otros actores, que prometan que por su camino, ahora sí, lograrán la mejora en la calidad de vida de los venezolanos.
Lo hemos aprendido amargamente: La democracia ni es un absoluto ni es inevitable. Esta alerta es importante cuando el gobierno le ha dado un manotazo al único gesto, en los últimos años, de avalar algún tipo de acuerdo político permita una salida con apariencia institucional al conflicto: la realización de elecciones competitivas. El acuerdo que permitió la selección de un árbitro electoral más equilibrado era la única fe de vida que los secuestradores del país habían entregado sobre su voluntad de respetar reglas mínimas de juego. Por ello el golpe contra la directiva del CNE tiene implicaciones que van mucho más allá del deber ser los procedimientos formales de selección de sus autoridades. El chavismo realmente existente parece prepararse para quedarse en el poder, aunque sea mediante unas malas elecciones. Para los sectores democráticos, unos sufragios deplorables en el 2024 es abrirle, de nuevo, las puertas a la violencia. Y esto no implica, obligatoriamente, alzarse con la victoria. En un proceso electoral creíble se puede perder ganando: Si los partidos pueden reconectarse con las mayorías, ofreciendo un proyecto de país que entusiasme a escépticos, incrédulos y a chavistas decepcionados, acumulando músculo organizativo en una ruta electoral pensada a largo plazo, comunicada de una manera clara y convincente. Pero nada de esto será posible en un espacio cívico que cada vez se restringa más.
Una mala elección, según el sentido común, tampoco le sirve al chavismo. Otro sexenio con Maduro generará un nuevo pico en la curva migratoria, y ante la ausencia de recursos y popularidad, la represión será la única contención a la inestabilidad. Aunque la geopolítica internacional hoy le sea ligeramente favorable, estas condiciones pudieran cambiar de nuevo en los próximos años. Sin embargo, la lógica revolucionaria, como sabemos, puede estar reñida con el sentido común, para la cual “salvo el poder todo lo demás es ilusión”. Quienes desde el bolivarianismo intentaron armar un movimiento propio para no hundirse con el Titanic de Nicolás Maduro, hoy han sido neutralizados bajo acusaciones -ciertas- de corrupción.
Como dirían los comentaristas deportivos, apenas el juego está comenzando. Pero para llegar al noveno inning debemos jugar antes todos los anteriores. Ojalá tengamos la sabiduría de atajar algunas rectas que nos mantengan vivos en el campeonato por la recuperación de la democracia.
ACERCA DEL AUTOR:

Rafael Uzcategui
Sociólogo y editor independiente. Actualmente es Coordinador General de Provea.