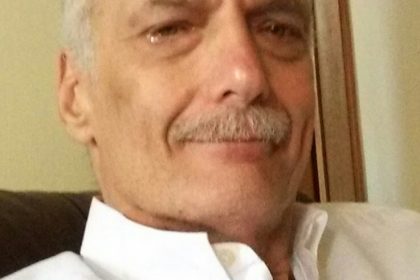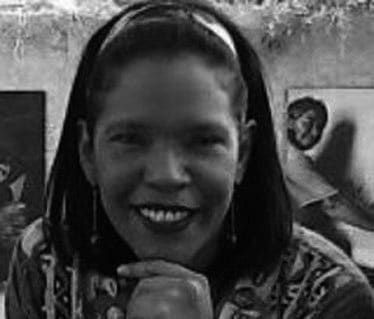Jennifer Peralta | En su segunda edición celebrada entre el 16 y 19 de noviembre, el Festival de Cine Venezolano de Santiago de Chile presentó El Amparo, una película dirigida por Rober Calzadilla y escrita por Karin Valecillos, que narra la atrocidad ocurrida en Venezuela en octubre de 1988 en el estado Apure (limite con Colombia): 16 víctimas de las cuales 14 murieron a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Se sigue esperando justicia.
Esta cinta, que bien merecido tiene el reconocimiento internacional que ha logrado, nos hace reflexionar sobre varios elementos referidos a la lucha por la dignidad humana pero quiero hacer énfasis en el difícil acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables hasta el punto, muchas veces, de convertirse en cómplices de sus propios victimarios por miedo, por desesperación. “Comprendí la vida durísima del que tiene que trabajar ocho o diez horas diarias usando sus brazos, su fuerza física, y después no le queda tiempo ni curiosidad para leer ni educarse”, una frase que el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro le dijo al poeta César Calvo, y que a mí, salvando las distancias del contexto y la motivación, me hizo sentido al leerla porque tal vez para quienes tuvimos acceso a un conjunto de posibilidades estamos en la posición privilegiada de poder pararnos con dignidad y alzar la voz ante las injusticias, pero no es así para todos. Claramente lo vemos expresado en los diálogos entre los actores Vicente Quintero (como José Augusto Arias) y Giovanny García (como Wolmer Pinilla) quienes en medio del miedo y la confusión estuvieron a punto de claudicar.
Más allá de señalamientos altisonantes en términos morales, esos diálogos que nos muestran, repito, el miedo, la desesperación, pero también la inocencia y la vulnerabilidad frente al poder, hasta el punto de pensar en darle la razón al verdugo, debe convocarnos a todos pero especialmente a quienes tenemos las herramientas, las condiciones para levantar nuestras voces, porque muchas veces en nuestras posibilidades se encuentra también la posibilidad del otro. Está bien levantar la voz, pero estaría mejor si pudiéramos ayudar al otro a levantar la suya. De eso se trata esto: de empoderar.
En este sentido, se debe trascender la asistencia compasiva, necesaria en una primera instancia pero que mantenida en el tiempo puede traer el riesgo de la revictimización y en consecuencia de la paralización en la lucha. Cuando se logra el empoderamiento cambia el panorama: se fortalece la lucha que puede durar años, pero que no es estéril; se suman esfuerzos, se camina en conjunto, se reaviva la esperanza, se desenloda la dignidad que muchas veces la vulnerabilidad nos cubre. Se es constante. Se resiste.
Del filme, eché de menos alguna mención sobre que la Masacre de El Amparo fue el primer caso venezolano llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la primera sentencia de la Corte Interamericana a favor de víctimas en Venezuela, todo ello gracias al esfuerzo de Provea, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Human Right Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con José Augusto Arias y Wolmer Pinilla, los sobrevivientes cuyas voces también son las de los catorce asesinados.
Pero, en conclusión, El Amparo, la película, es sin duda resultado de la constancia de todos los que de una u otra forma han sumado voluntades para que las víctimas no sean olvidadas, para que se siga clamando justicia.