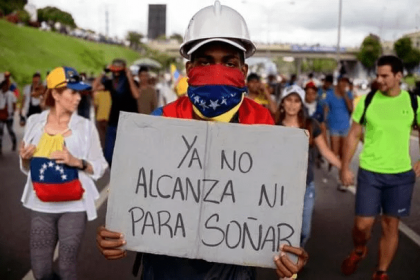Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales y excluyentes del mundo. Diariamente, existen diversos sectores y colectivos que sufren actos de discriminación por diferentes razones y por ello ha habido un consenso en la importancia de garantizar efectivamente el derecho a la igualdad ante la ley. CEJIl y HIVOS realizaron un trabajo sistemático para reflejar los antecedentes de los términos alrededor de la criminalización en distintas regiones.
1. Antecedentes del término crímenes de odio (hate crime) El término crímenes de odio (hate crime) surgió en Estados Unidos, en 1985, cuando una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas fueron investigados por el Federal Bureau of Investigation.
Como resultado de ello, los medios de comunicación tomaron el término por su valor de impacto en los titulares; sin embargo, también dieron paso al surgimiento de una literatura académica8 . En un principio, esta literatura se utilizó, particularmente, para referirse a aquellos crímenes en contra de grupos raciales, étnicos o hacia ciertas nacionalidades. A partir de entonces, los diferentes movimientos para la promoción y protección de los derechos humanos en Estados Unidos lo fueron incorporando en su discurso y ampliando para la inclusión de otros grupos marginalizados . La utilización del término se introdujo dentro de la legislación norteamericana con dos variaciones en su terminología. Por un lado, se utiliza el hate crime, o crímenes de odio, que, por lo general, se observa, principalmente, en leyes federales. Por otra parte, se usa el bias crime, o crimen por prejuicio, cuyo contenido tiene una referencia al prejuicio y se advierte, por lo general, en la jurisprudencia estatal.
La generalización en el uso del término “hate crime” frente al “bias crime”, la definieron los medios de comunicación. Por esa razón, en casi toda la literatura y legislación internacional, se suele encontrar el término crímenes de odio.
El impacto mediático del término en la población obligó al desarrollo, no solo de un cuerpo de ideas teóricas; sino además, de un cuerpo normativo que atendiera este tipo de crímenes.
2. Aproximaciones conceptuales
En el caso de los llamados crímenes de odio, no existe una definición generalmente aceptada.
“Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
“crímenes de odio, también conocido como crimen por prejuicio, es una ofensa criminal cometida contra una persona, propiedad o comunidad, la cual es motivada, completa o parcialmente, por el prejuicio del infractor en contra de una raza, religión, discapacidad.»
La ausencia de una legislación clara ha llevado en algunos países a apoyar el debate sobre los crímenes de odio en términos de la vulneración de algunos derechos como por ejemplo, el derecho a la vida, a la no discriminación, a las garantías jurídicas, entre otros. En el ámbito internacional, particularmente, en organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante la ausencia de una normativa clara, han iniciado esfuerzos para desarrollar una cultura de cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de evitar el prejuicio basado en la orientación sexual.
En ese sentido, en marzo del año 2000, la Relatora Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exhorta en su reporte a los Estados miembros “a redoblar sus esfuerzos para proteger la seguridad y el derecho a la vida de las personas que pertenecen a minorías sexuales.
Deberían investigarse rápida, y rigurosamente los asesinatos y las amenazas de muerte, con independencia de la orientación sexual de las víctimas. Deben adoptarse políticas y programas encaminados a superar el odio y los prejuicios contra los homosexuales y a sensibilizar a las autoridades y al público en general ante los delitos y actos de violencia dirigidos a miembros de las minorías sexuales”.
. Clasificaciones de crímenes de odio Las clasificaciones del crimen de odio son caracterizadas por tres variables: a) por el tipo de criminal, b) por el tipo de víctima y c) por las características de la conducta. Esta clasificación recae principalmente en el área de la criminología y sociología, ya que intenta conocer motivos y patrones en los crímenes de odio.
En relación con la primera clasificación, hay que señalar que, de acuerdo con algunas investigaciones, como las de Levin y McDevitt existen cuatro categorías principales de ofensores. Por un lado, se pueden identificar aquellas personas que son motivadas por la percepción de poder y la adrenalina derivadas de un ataque a personas que creen inferiores y vulnerables. De igual manera, se ha establecido como categoría, aquellas personas que son motivadas por un peligro percibido, ya sea inminente o derivado de la intolerancia hacia un grupo de personas.
Otra categoría o clasificación, tiene que ver con aquellas personas motivadas por el deseo de represalia en contra de un insulto o acción percibida por integrantes de ciertos grupos. Finalmente, están aquellas personas cuya motivación está dada por un sentido de misión, que consiste en eliminar a los grupos que creen inferiores.
De la anterior tipología, dada por el tipo de ofensor, la más controversial es la que tiene que ver con la defensa propia. Esto obedece principalmente, a que la defensa por pánico ha sido utilizada cono defensa legal, en algunos casos de crí- menes de odio contra personas LGBTI. Conocida comúnmente como, “gay panic defense”, se argumenta que la persona que ofende o comete este tipo de crimen actúa en defensa propia, por una condición de pánico de un riesgo percibido, al asociar cierto comportamiento de la víctima (usualmente estereotipado) con la población LGBTI. Este argumento es comúnmente utilizado con el fin de alegar capacidad disminuida, demencia y defensa personal en el ámbito jurídico. Con ello, se procura buscar la culpa de la víctima, debido a su pertenencia a la población LGBTI, ya sea ésta real o percibida.
En última instancia, se argumenta que es justamente el pánico lo que causa un comportamiento fuera de lo normal en el ofensor. Este tipo de argumentos, como mecanismo de defensa en un juicio, fue, por ejemplo, prohibido en Nueva Zelanda en 2009. Esta prohibición de la defensa por pánico marca un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI, basada en la igualdad. En relación con la segunda clasificación, por el tipo de víctima de la agresión, se puede afirmar que, en este caso, el tipo de víctima es aquella población que se identifica como LGBTI. Esto quiere decir que son posibles víctimas aquellas personas que se identifican como lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersex.
De igual manera, se incluyen aquellas personas que son percibidas como integrantes de este grupo, los y las defensores/as de los derechos de esta población y las personas o establecimientos relacionados con la promoción y defensa de los derechos sexuales de este grupo. Finalmente, en relación con la tercera clasificación, por las características de la conducta o agresión de los derechos de la población LGBTI, es importante notar que “la conducta violenta en los delitos de odio varía dependiendo del contexto y de los prejuicios que tenga una sociedad específica, pero que está presente en todas las sociedades”33. Dependiendo de la definición estudiada, estas características pueden incluir violaciones del derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad moral, a la seguridad ciudadana, garantías judiciales, no discriminación, entre otros. En materia de derechos humanos, dependiendo de las circunstancias particulares en las que se dieron estas violaciones, ello significará que el Estado en su conjunto no cumplió con las obligaciones negativas y/o positivas que tiene para garantizar estos derechos.